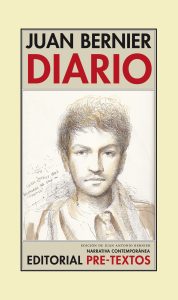
Juan Bernier Duque (1911-1989), hijo de familia de pequeños propietarios, pasó sus primeros nueve años en La Carlota en un ambiente acomodado, según nos narra en sus recuerdos de los años 1918-1919. En 1920 se trasladaron a Córdoba capital por razones de trabajo de su padre. En esta ciudad, a la que estará ligado toda su vida, fue creciendo su interés por la arqueología y el patrimonio, expresado en sus notas diarísticas por el asombro y la fascinación hacia la arquitectura religiosa y los rincones singulares que va descubriendo en su deambular adolescente. También se inició durante esos años su vocación de flâneur y la creciente curiosidad por la vida nocturna que será esencial para entender su sensibilidad transgresora. Simultanea sus estudios de Derecho y Magisterio en Sevilla.
En 1935, Bernier consiguió plaza de maestro por oposición. Tras el estallido de la Guerra Civil es enviado al frente de Teruel sirviendo al bando nacional. Poco después se inicia contra él un proceso por su filiación a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, causa de la persecución, defenestración y ejecución de numerosos maestros y maestras. Bernier se presenta ante la Comandancia Militar y es enviado a un batallón de castigo en Ceuta. Aunque será rehabilitado tras presentar pliego de descargos, sufrirá limitaciones para ejercer como maestro en la capital (en 1939 enseñará en Puente Genil). Finalmente, una comisión de testigos y su historial en el frente le permitieron regresar a Córdoba en 1940. Un episodio ocurrido en julio de ese mismo año —la denuncia por seducción de un menor y su detención en la prisión provincial—, junto a esta idea de estar siempre bajo sospecha en una ciudad como Córdoba que vivía bajo una represión sanguinaria inaugurada en los primeros años de la guerra por Queipo de Llano, explica algunas de las páginas más estremecedoras de su Diario.
Pese a gozar de cierto prestigio intelectual y artístico en los ambientes culturales y sociales cordobeses (conferencias públicas y colaboraciones periódicas lo situaban entre los círculos selectos de la capital), durante este período el miedo y la vergüenza construirán un paradójico Bernier que se presenta como poeta comprometido con la necesidad de recuperar una religiosidad pagana compatible con sus creencias católicas bajo el signo de la belleza, por un lado, y un noctívago alcoholizado que vive con culpa sus relaciones, sobre todo con menores en los garitos y arrabales de la ciudad (algunos de ellos huérfanos o abandonados como consecuencia de la guerra que se prostituían para sobrevivir en las calles).
Bernier se relacionó con otros jóvenes poetas que forman la inquieta primera generación de la posguerra y con algunos de los cuales también compartirá esta secreta pulsión (Pablo García Baena, Julio Aumente, Ricardo Molina*). Con ellos, y hasta finales de los años cincuenta, protagonizará uno de los momentos más importantes de la poesía de posguerra alrededor de la revista Cántico: Hojas de poesía, que entre 1947-1949 (en su primera etapa) y 1954-1957 (en la segunda) servirá de aglutinante de este grupo. La interpretación de la obra de Bernier (como la de Molina* y los otros poetas homosexuales del grupo Cántico) ha minimizado pudorosamente su homosexualidad y el peso que esta tiene en sus creaciones. Amparada muchas veces en una lectura excesivamente culturalista del concepto “paganismo”, la crítica desactiva la radical lectura de los cuerpos y de los deseos que aparecen en sus poemarios. Consideran ciertos críticos que su angustia religiosa surge exclusivamente del contexto extremo de la posguerra sin tener en cuenta que también la vivencia amorosa “perversa” en tiempos de represión homofóbica agudiza las contradicciones entre unas creencias arraigadas y la legitimidad de los afectos disidentes. De ahí que sus dos grandes poemarios Aquí en la tierra (1948) y Una voz cualquiera (1959), así como los tardíos, pero que recogen producciones de este período, Poesía en seis tiempos (1977) y En el pozo del yo (1982) admitan una lectura a contrapelo que nos ayuda a profundizar en los mecanismos y estrategias del armario literario como pocas producciones de la literatura en época franquista nos permiten.
Afortunadamente, en el año 2011 el sobrino del poeta, Juan Antonio Bernier, edita Diario (1918-1947), obra que supera cualquiera de los desnudamientos autobiográficos conocidos del período. Corregido por el autor poco antes de su muerte, nos encontramos ante un testimonio descarnado en el que Bernier morosamente narra tanto su deambular en busca de chaperos, o las cartografías de los espacios de homosociabilidad homosexual, como el ambiente de vigilancia familiar y social que se ciernen sobre él y, sobre todo, la castigadora autopercepción de su singularidad afectiva. Todo ello entreverado de reflexiones estéticas y literarias que permiten emprender a partir de su publicación una revisión de las lecturas asépticamente paganizantes sobre su obra:
Sé que la visión de mi diario es limitadísima. Todos verán a un atormentado lujurioso, enloquecido en una sodomía esteticosensual. Todo, sin embargo, no es sino un aspecto de mi vida. Los demás no los cuento porque son corrientes en cualquier hombre, pero debería hacerlo. (Entrada del 27 de agosto de 1944, 2011: 453)
José Antonio RAMOS ARTEAGA
Fuentes primarias
BERNIER, Juan (2011), Poesía completa, ed. Daniel García Florido, Valencia: Pre-Textos.
— (2011), Diario (1918-1947), ed. Juan Antonio Bernier, Valencia: Pre-Textos.
Bibliografía
CARNERO, Guillermo (1976), El grupo “Cántico” (Un episodio clave de la historia de la poesía española de postguerra), Madrid: Editora Nacional.
FERNÁNDEZ PRIETO, Celia y Joaquín ROSES (2003), coords., Cincuenta años de Cántico: Estudios críticos, Córdoba: Diputación de Córdoba.
GARCÍA FLORINDO, Daniel (2011), La compasión pagana. Estudio-antología de la poesía de Juan Bernier, Córdoba: Universidad de Córdoba.
MARTÍN PUYA, Ana Isabel y María del Carmen MORENO DÍAZ (2013), Los años de Cántico: estética e ideología en la Córdoba de la posguerra, Córdoba: Universidad de Córdoba.
RAMOS ARTEAGA, José Antonio (2018), “Los armarios del primer franquismo: el diario del poeta Juan Bernier”, Revista Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales, 9, pp. 129-155.
VILLENA, Luis Antonio de (2007), El fervor y la melancolía: Los poetas de “Cántico” y su trayectoria, Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
Materiales adicionales
GARCÍA FLORIDO, Daniel (2019), La poesía de Bernier, diálogo vital con su tiempo. Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Córdoba. Acceder
Cómo citar este trabajo
RAMOS ARTEAGA, José Antonio (2022), “Juan Bernier”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.