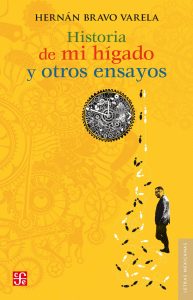
La autobiografía “Historia de mi hígado”, de Hernán Bravo Varela (Ciudad de México, 1979), ha tenido dos impresiones. Forma parte del libro Historia de mi hígado y otros ensayos (2010) y se incluye en un volumen colectivo de textos clasificados como “autorretratos fugaces” (2011). Pero, a diferencia de algunos de sus compañeros del libro colectivo, el texto de Bravo Varela responde a una necesidad autoral propia, no es producto de invitación alguna, compromiso u oportunidad de publicar. En realidad, en su concepción original, esta “Historia de mi hígado” se inserta en una serie de ensayos de fuerte raigambre personal y cierra la primigenia publicación de manera significativa.
Sin embargo, este texto presenta, para su análisis, toda una serie de infracciones tanto a las convencionalidades del género autobiográfico como sociales y sexo-políticas en un ejercicio doble de exhibición y enmascaramiento casi simultáneos. Paralelamente, los recursos retóricos utilizados son muy variados, considerando que se trata de un texto de extensión reducida, pero responden a la necesidad, creemos, de asentar diferentes registros temáticos e intenciones autorales. En primer término, no cumple con “los años requeridos” para el ejercicio autobiográfico, condición que por la vía de los hechos la literatura mexicana había infringido ya en la década de los 60 al publicar dos colecciones autobiográficas de jóvenes autores. En segundo término, el texto proviene de una pluma en su tercera década de vida y se perfila como un ejercicio oratorio principalmente; muestra que el sustrato referencial que lo alimenta sirve para impartir tanto a su autor como a su audiencia una lección de caída y superación. Por lo tanto, hay un objetivo didáctico y un punto de vista condescendiente con el personaje de parte del autor-narrador quien así se sitúa en una posición de superioridad, de guía espiritual o testigo sobreviviente de una pequeña catástrofe personal, pero emblemática.
Probablemente uno estaría compelido a pensar que se está frente a un acto de suprema soberbia por la juventud autoral, pero no es así. En realidad, vemos como consecuente esta posición del autor-narrador-personaje principal al apreciar cómo la materia referencial es sometida a revisión al tratarla con ciertos recursos retóricos. En tercer y último término, dentro de la tradición de autobiografías mexicanas de temática homoerótica, “Historia de mi hígado” representa la continuación y, a la vez, el cambio de esa toma de conciencia y sus posibles tematizaciones. A continuación, procuramos dar cuenta de cómo se textualiza esta perpetuación de la tradición y sus transformaciones.
El silencio, el rastreo etiológico y la dimensión política parecen estar, en diferentes grados y matices, presentes en esta autobiografía. En Bravo Varela la confesión ha sido sustituida mayoritariamente por la exhibición y el encomio, es decir, ya no existe el secreto sobre preferencias sexo-afectivas que provoca la confesión. El secreto, así, se ha convertido en una serie de acciones y marcas textuales que pueden ser fácilmente decodificadas por una audiencia ávida de referencias sobre la condición sexual diversa. El autobiógrafo ya no está a consideración del lector, pues es este quien escucha atentamente las capacidades oratorias del primero. De esta forma, el juicio (condenatorio o absolutorio) desaparece del horizonte de posibilidades del lector y es sustituido por la capacidad de persuasión del narrador-personaje. A su vez, al autobiógrafo ya no le interesa ser comprendido, aceptado o, como tradicionalmente pasaba, perdonado; en este sentido sigue los pasos de José Joaquín Blanco: forjarse un mundo a su medida. Por el contrario, se exhibe en la plaza pública, ejerce simpatía y empatía por sí mismo, raramente se castiga o flagela. Obviamente, este cambio de registro escritural se debe a las transformaciones sociales e individuales que las políticas sexuales han provocado tanto en el individuo como en la colectividad. De esta manera, el autobiógrafo ha puesto en entredicho el papel preponderante del lector y parece ser que éste es el objeto de escrutinio del texto; debido a la normalización de las disidencias sexuales, sobre todo, de la homosexualidad masculina. Por ello, el texto no glosa ninguna epifanía mental o anecdótica al respecto. En oposición, encontramos una serie de acciones, referencias con doble significación o significación dirigida a lectores con antecedentes similares.
Para ejemplificar tenemos la primera escena, de construcción sinestésica, en un “antro en Ciudad Neza”, donde se lleva a cabo una “danza folclórica de dos travestis ebrios” y se escucha la balada “Luna mágica” en voz de la cantante Rocío Blanquells (Bravo Varela, 2010: 57-59). El antro es, sin duda alguna, una discoteque ubicada en los límites de la Ciudad de México y el municipio conurbado de Nezahualcóyotl, muy popular a finales de la pasada centuria y principios de este siglo por su “escandalosa” y alentada permisividad y su atrevimiento escénico, que atraían a un público sexodiverso y heteronormativo de diferentes estratos sociales. ¿Acaso se aclara que se trata del legendario bar “Spartacus”? Pues no, no le es necesario a la autobiografía, el objetivo referencial es un tanto cuanto velado y descubierto. Es velado para quien desconozca la referencia, descubierto para quien lo pueda inferir a partir de los datos proporcionados. Incluso puede pasar desapercibido y no preocupa que esto suceda. En este sentido no se justifica ni se explica más allá de lo que considera necesario. El auditorio es reconocido, pero no complacido en su curiosidad referencial.
Al mismo tiempo, los travestis que bailan una pieza folclórica, como las que solemnemente se montaban a los niños de primaria en la etapa del nacionalismo revolucionario e institucional o se reproducen durante los aniversarios de la Independencia, ahora se interpreta denotando la reificación y contradicción de los roles genéricos tradicionales: femenino y masculino ya no son dos entidades bien diferenciadas, más bien son una y otra a la vez. El travestismo no pretende engañar a nadie, o al menos a nadie que no quiera ser engañado; es la exhibición de lo que no es por la exageración. Se exagera la feminidad para denotar que no se es mujer biológica, siendo hombre biológico se puede ser más mujer social y culturalmente hablando. Por último, está otro elemento de la sinestesia que consideramos de naturaleza paradigmática: la utilización resignificada de baladas románticas populares en voz femenina. En este caso el recurso abre y cierra la enunciación. En el primer momento se cita textualmente un fragmento de la canción “Luna mágica” que al ser reproducida por el autobiógrafo denota superficialmente velado el deseo homoerótico del enunciante. El fragmento aludido versa sobre la diferencia entre la actividad sexual y la pasión amorosa. Lo que en otro momento podría ser catalogado como traición, engaño o infidelidad ahora no es nada de lo anterior debido a la liberación sexual y mental femeninas, pero al ser reproducido por un hombre (sin importar el objeto de su deseo) reifica la educación machista que bien diferencia actividad sexual y vida emocional. Simultáneamente, el yo enunciador se identifica con la cantante sentimental y con todos sus significados correlacionados y oximorónicos: fuerza y debilidad, valentía y necesidad, liberación y búsqueda del perdón. El reto y objetivo autobiográficos ya no están en la develación de estos significados, los mismos están ahí para ser entendidos por el lector, si le place o no. La intención autoral no va por ese camino de la descripción auspiciadora de la empatía. Por el contrario, le interesa la exhibición no glosada de ciertas actitudes, gustos, obstáculos y superaciones.
En este sentido, el texto hace alarde de esta exhibición encomiástica pues cierra el texto con un claro vocativo al lector-audiencia: “y ahora, si me lo permiten, les voy a interpretar un éxito más de la Banquells: “‘Ese hombre no se toca’. Para todos ustedes” (75). El autobiógrafo ha tomado por asalto el escenario, recurre a las tácticas oratorias propias de los cantantes populares frente a su audiencia y anuncia, de nueva cuenta, un título real de una tonada que, gracias al texto, se resignifica en clave homoerótica y de política sexual: la interdicción puede ser que el “hombre” ya tenga dueño, el propio autobiógrafo, y también puede ser una advertencia sobre los peligros del intercambio de líquidos corporales, potencialmente infecciosos, si no se incorporan prácticas de sexo seguro.
Es necesario procurar una interpretación del título de la autobiografía. Fisiológicamente el hígado tiene la función de procesar toda una serie de sustancias, es un purificador y depurador biológico, de ahí su importancia para el buen mantenimiento del cuerpo. Pero aquí, este órgano ha cobrado independencia y tiene una vida que contar, es decir, un objeto histórico, y se mueve bajo sus propias condiciones y necesidades que no son, necesariamente, las que convienen o agradan al cuerpo. Es una forma bastante cordial y objetiva de espacializar y limitar el fenómeno de morbilidad. El cuerpo aloja al hígado, pero éste es un huésped ingrato, hace lo que quiere, se enferma, tiene su propia agenda que cumplir, es decir, su propia historia. A la vez, el cuerpo se exonera del comportamiento del órgano. ¿Por qué se realiza este deslinde de responsabilidades, esta delimitación de fronteras?
La respuesta se localiza en un fenómeno propio de las tres últimas décadas del siglo XX y que continúa, si bien no con el mismo énfasis, hasta la actualidad: la contracción de enfermedades por intercambio de fluidos corporales, especialmente por contacto sexual. El tipo de hepatitis del autobiógrafo es de origen contagioso, como él mismo afirma al reproducir, en forma de enumeración científica, los síntomas del desarreglo hepático (61). De manera atenuada, el personaje se enfrenta a una situación que resultó paradigmática de las minorías sexuales, de nueva cuenta principalmente de los homoerotismos contemporáneos. Justo a la vuelta de la esquina del reconocimiento personal, psicológico y social del individuo sexodiverso, como es visible en la autobiografía de José Joaquín Blanco y muy alejado de Monsiváis y Novo, un desafío corporal se presentó: el VIH-sida, sus vías de contagio, el reforzamiento del estigma asociado al ejercicio sexual homoerótico y, por lo tanto, del mismo sujeto que lo ejercía.
Sin embargo, el autobiógrafo no contrae VIH, sino hepatitis, la cual después de periodos críticos, puede producir anticuerpos de tal manera que se restituya la salud. No obstante, el hígado del autobiógrafo es independiente, es un rebelde que se resiste a los tratamientos y compromete al autobiógrafo durante cinco años de incertidumbre, abstinencia etílica y precaución sexual. Finalmente, el hígado hace las paces con el cuerpo y vuelven a ser uno: cómplices, amigos, compañeros, colaboradores. Por ello, gran parte del texto es una analepsis oratoria y en ocasiones dialogada. Ambos registros enmarcan diferentes intencionalidades textuales. Debido a las restricciones médicas impuestas, el autobiógrafo se embarca en el examen de su cuerpo, el cual había dado por sentado y ahora contempla todo lo que le permitía:
Antes consideraba al cuerpo mi más discreto cómplice. Aun en los instantes de mayor plenitud, debía conformarse con ser testigo presencial de sus mismas obras. Cuánta nobleza: permitir tres orgasmos en una sola noche, la digestión de una comida interminable, una proeza atlética o el saldo blanco de un fin de semana en los bajos fondos sin pedir nada a cambio, sin protagonismos —y, sobre todo, sin antagonismos. (62)
La pérdida de facultades físicas se contempla con nostalgia, como sucede en otros autores mexicanos que se han dedicado a la misma tematización de la morbidez (Alfonso Reyes, María Luisa Puga, Víctor Hugo Rascón Banda). Sin embargo, aquí se insiste en la autonomía corporal, en sus posibilidades y satisfacciones, independientemente del sujeto, por ello lo llama cómplice, testigo mudo, discreto, sin exigencia u oposición alguna. Esta disociación está determinada por una profunda educación masculina que alaba la potencia corporal y a la vez la necesaria satisfacción de sus necesidades que no son obligatoriamente las del sujeto. Así, el sujeto se excusa de lo que el cuerpo pide, hace y obtiene. Pero las condiciones han cambiado y el autobiógrafo afirma: “Éste, recién casado en la pobreza con su cuerpo para siempre, sin saber cómo mantenerlo” (62).
Este matrimonio forzoso le establece una nueva posición social: testigo, escriba, documentalista, cronista de los hechos de su comunidad. Esta nueva función autoral se encuentra, sobre todo, en dos secciones de verso libre, acentuado por la conjunción copulativa “y” en uso anafórico, lo cual denota simultaneidad, rapidez y acción apresurada:
Y me volví la memoria de las fiestas, la botella de agua sin mensaje que flotaba en el mar turbulento de los antros; / y vi a amigos sucumbir ante la genialidad del alcohol, seguros de que yo sería su escriba, su mejor y único albacea, antes de que el sueño nos igualara; / y vi a modelos de revista perder el equilibrio, sonreír con impaciencia a las tres de la mañana, llegar a mí con la esperanza de que sabría contemplar en su interior inútil pero hermoso; / y vi la peste por doquier, asolando hoteles sin estrella, vagones de metro, cuartos oscuros, presentaciones de libros, citas a ciegas y juntas de comedores compulsivos, sexoadictos y alcohólicos anónimos; / y oí a María, montada en la yegua del champán, decir al otro lado del teléfono: “El mar es azul y yo soy infinita”; / y oí a Jorge, amigo entre poetas y poeta entre amigos, decir mientras bebía un güisqui a mi salud; “Dame tu edad y quemo el mundo”; / y oí a mis padres repetir la misma frase: “Esto es lo mejor que pudo haberte pasado”. (64-65)
Las variadas escenas oteadas desde el texto están todas cobijadas por el sentido de la celebración por la celebración misma, por el exceso, por el sexo omnipresente, por el sida, por una voz femenina que segura de su juventud, su celebridad y sus aptitudes se reconoce inmensa, voz que es contrarrestada por su par masculino que ya mayor quisiera volver a esa juventud que el autobiógrafo no puede ejercer por las restricciones médicas. Todo el pasaje, entre el registro lírico, el oratorio y el testimonial, se envuelve en la moralidad paterna que ve en la caída, una redención del sujeto autobiográfico quien, de otra manera, estaría todavía navegando plácidamente en esas turbulentas aguas sin intención alguna de atracar en puerto seguro.
El panorama habla de una fiesta perpetua, de la insensatez de aquellos que quieren beberse la vida en una noche, dejar memoria de ellos mismos en medida proporcional a sus desveladas. El campo semántico que envuelve la composición es el de lo fluido: el agua, el alcohol, los líquidos corporales. En este sentido, la conciencia poética del autobiógrafo elige certeramente este registro: cualquier líquido toma la forma del objeto que lo contiene y al mismo tiempo es escurridizo, proporciona vida como también la amenaza. De ahí que el agua dulce de la botella que consume el autobiógrafo, no lleve mensaje alguno al flotar “en el mar turbulento de los antros” (p. 64) en ese océano salado que es la fiesta: quién quiere recibir un mensaje de cualquier naturaleza, si todo está confabulado para perder la cordura, la sensatez, el juicio y hasta el equilibrio, como anteriormente hizo el autor-personaje principal, como hacen todos a su alrededor, sin aprender lección alguna del sujeto retratado en el texto, ahora iluminado por la enfermedad. Por su parte, el alcohol le merece una adjetivación positiva, pues es “genial” (64), la voz femenina cabalga sobre “La yegua del champán” (64) mientras que la voz masculina brinda a la salud del autobiógrafo con un “güisqui” (64).
A su vez, en la segunda intervención poética de características similares el autobiógrafo registra: “botellas vacías”, “condones rotos” y amigos “entrando al laberinto de la abstinencia” (72) para finalmente reproducir una pinta callejera: “y vi impreso en la barda de un terreno baldío: “Vivimos la resaca de una orgía en la que nunca participamos”“ (64-65 y 72-73). Son los mismos líquidos que durante la primera textualización lírica-oratoria estaban contenidos, al borde de los labios, al borde de los cuerpos, al borde del deseo y ya han sido consumidos o trasladados a otros repositorios, mayoritariamente al gran repositorio biológico que es el cuerpo y, sin embargo, hay una queja, la generación que sufrió el impacto de la pandemia en su primer golpe, no es la del autor. Al menos, se piensa que aquella vivió una etapa de destape, euforia y desenfreno inusitados y los añicos de ese entonces son la realidad precautoria de ahora e igualmente ambos periodos históricos viven una asimilación social precaria.
Los impedimentos que obstaculizaban la legitimización del sujeto homoerótico eran del orden psicológico, de un Estado policial, de la sanción familiar, de la expulsión a un territorio de parias o seres estereotipados, en una situación siempre precaria de identidad social y cultural y su posible utilización estigmatizadora: las autobiografías de Monsiváis y Novo son muestra de estos peligros. Ante ello, había dos actitudes: callar y buscar cierta condescendencia o hacerse dueño de algún estereotipo y llevarlo al paroxismo. Al desaparecer estas coordenadas restrictivas, difusas, pero potentísimas, se activan los mecanismos biológicos que vuelven a realizar la misma función anterior de discriminación y de relego social. Un interregno breve, conceptualizado como espejismo prodigioso, proyecta su sombra como un verdadero paraíso perdido. Este periodo está caracterizado en los textos de José Joaquín Blanco, quien vivió en carne propia esta transición y apogeo de los derechos sexodiversos y, al mismo tiempo, tuvo el suficiente poder de observación sobre los peligros de dichos procesos: la cooptación del mercado o la identidad gay como punto crítico del capital, el tiempo se inclinó por la primera. La autobiografía de Bravo Varela muestra el resultado de esa opción: un contexto que ofrece distracciones al por mayor, pero que no precisamente satisfacen al individuo homoerótico en sus necesidades de ser y estar; por el contrario, parece que se establece un sistema de identificación sexual y de ejercicio de dicha identificación como siempre carente de satisfacción verdadera.
De esta forma, el autobiógrafo, como bíblico Lázaro, se ha convertido en testigo privilegiado de su momento, de su comunidad. La misma se ha volcado en los mismos errores que cualquier generación comete, que él cometió, pero al ponerlo en manos de un peligro mórbido extremo, lo ha salvado de otro peligro mórbido probablemente mortal. Su sobrevida, su condición de hijo pródigo le permiten ser cronista de sí y de su alrededor que se ha convertido en su grey y parodiando el discurso religioso, el autobiógrafo llega a una consideración global: “Y vi que era bueno” (73).
Humberto GUERRA
Fuentes primarias
BRAVO VARELA, Hernán (2010), Historia de mi hígado y otros ensayos, Toluca: Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
BRAVO VARELA, Hernán (2011), “Historia de mi hígado”, Trazos en el espejo. 15 autorretratos fugaces, México, D.F.: ERA-UANL, pp. 57-75.
Bibliografía
GUERRA, Humberto (2016), Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, Ciudad de México: Bonilla-Artigas-UAM-Xochimilco.
GUERRA, Humberto (2019), “Del silencio al desinterés. La temática homoerótica en cuatro autobiógrafos mexicanos”, Entre lo joto y lo macho. Masculinidades sexodiversas mexicanas, ed. Humberto Guerra y Rafael M. Mérida Jiménez, Barcelona y Madrid: Egales, pp. 119-154.
Cómo citar este trabajo
GUERRA, Humberto (2023), “Hernán Bravo Varela”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.