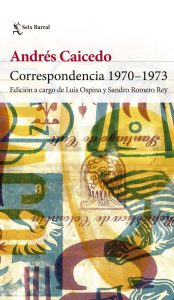
La vida del escritor, crítico y director de cine colombiano Andrés Caicedo, nacido en 1951, fue fugaz y tormentosa, y finalizó abruptamente con su suicidio el 4 de marzo de 1977. En los meses anteriores, había tratado, en al menos dos ocasiones, de acabar con su vida. La tragedia no pilló a nadie por sorpresa: amigos y allegados eran conocedores de los impulsos suicidas de Andrés, puesto que él mismo había comentado a la gente de su entorno que no quería pasar de los veinticinco años de vida, y en 1975 ya le había escrito una carta de suicidio a su madre.
En el momento de su muerte, Caicedo era un autor prácticamente inédito. Más allá de su destacable labor como fundador y editor de la revista Ojo al cine, había publicado algún que otro texto en varias revistas, así como el relato El atravesado (1975). El día de su suicidio acababa de recibir la primera copia impresa de su novela ¡Que viva la música!, un relato trepidante y febril que Caicedo nunca llegaría a ver en las librerías: la novela apareció póstumamente en 1977, en la legendaria colección de Colcultura, y se convertiría en un clásico de las letras malditas.
A lo largo de las décadas siguientes se iría publicando el resto de su obra, errática, dispersa, escrita con la ferocidad de un “pelao” en la veintena que siente la urgencia de dejar algún legado. En 1977 aparecerían publicados los cuentos en un volumen titulado Angelitos empantanados o historias para jovencitos. Sus críticas cinematográficas se publicarían reunidas en el volumen Ojo al cine, de 1999, y en 2008 saldría una miscelánea de textos bajo el título Mi cuerpo es una celda. Sin embargo, la correspondencia completa de Caicedo, cuya aparición estaba prevista desde hacía años, quedaba varada en los archivos privados de la familia. ¿A qué se debía esta reticencia? Comentan Luis Ospina y Sandro Romero Rey que si las cartas de Caicedo habían permanecido inéditas era “por razones familiares y por decisiones de privacidad y de discreción que siempre respetamos” (2020: 15). Resulta imposible pasar por alto la vaguedad de la justificación.
En el artículo “Las cartas silenciadas de Andrés Caicedo”, aparecido en la indispensable y tristemente desaparecida revista Arcadia en 2017, Christopher Tibble aporta más datos. Según Tibble, dos de las tres hermanas de Caicedo, María Victoria y Pilar, habían vetado la publicación de las cartas: “decidimos que la correspondencia de Andrés no debía ser publicada porque había sido escrita para unos destinatarios específicos”, aducían (Tibble, 2017). Sin embargo, hay varias cosas que no encajan en este argumento. Por un lado, Andrés Caicedo tenía un método escrupuloso de conservar su correspondencia y conservaba siempre una copia en papel carbón de todas las cartas que escribía. Además, antes de acabar con su vida, el escritor decidió organizar su obra completa en una serie de carpetas, preparándolas para su publicación. Entre estas carpetas había dos dedicadas a la correspondencia, con las etiquetas “De mí para el cine” y “De mí para mis amigos”. Caicedo era consciente del valor literario de sus cartas: en una larga misiva al crítico español Miguel Marías, escrita en octubre de 1975, llega a decir: “recién ahora, y estimulado por tu ejemplo, es que renuevo el género epistolar, en donde se puede encontrar, después de mi muerte, algo de lo mejor que he escrito” (Caicedo, 2020b: 21).
Rosario Caicedo, la tercera hermana de Andrés y la más cercana al escritor, comenta que el veto de sus otras hermanas a la publicación de la correspondencia se debía, fundamentalmente, a una misiva que Andrés había enviado al escritor Jaime Manrique en la que se hablaba de un cierto intercambio erótico entre ambos. Rosario denunció que aquello era censura homofóbica y literaria, pero no consiguió que sus hermanas cambiaran de opinión.
Sin embargo, el renovado interés por la obra de Caicedo acabó, finalmente, con el veto. En 2020 apareció publicada la Correspondencia de Andrés Caicedo, en una preciosa edición dividida en dos volúmenes: el primero de ellos reúne las cartas que Caicedo escribió entre 1970 y 1973, y el segundo, entre 1974 y hasta el mismo día de su suicidio, el 4 de marzo de 1977, en el que escribe sus dos últimas misivas. En los últimos años, Seix Barral ha recuperado buena parte de la obra de Andrés Caicedo: además de la ya mencionada Correspondencia, han aparecido una reedición de ¡Que viva la música!, la novela Noche sin fortuna (texto pionero del gótico tropical) y, más recientemente, Todos los cuentos.
Una buena parte de los dos volúmenes de la correspondencia están dedicados al comentario de películas —que Caicedo consumía con una voracidad implacable— y también a hablar de la redacción y a la gestión de su propia obra escrita y audiovisual. Sin embargo, también existen piezas conmovedoras, como una carta al padre —el intertexto kafkiano resulta inevitable— escrita en enero de 1971 en la que el joven Andrés pone de manifiesto la ruptura con la generación precedente y describe sus ansias por romper con el orden social y político. Y, por supuesto, destaca la famosa carta a Jaime Manrique, la misiva de la discordia, en la que Andrés habla del encuentro entre ambos en el Festival de Cine de Cartagena.
Lo primero que llama la atención de la pieza, en relación con el resto de la correspondencia de Andrés Caicedo, son las elisiones y los vacíos. Andrés, cuyas cartas a menudo parecen exhaustivos ejercicios de escritura automática, aquí parece perdido, incapaz de escribir su experiencia: “Ciertamente no me era fácil explicar por vía verbal mi desconcierto ante ti, etc.”, afirma al inicio de la carta (2020b: 248). Conviene preguntarse cuanto miedo se halla condensado en ese “etcétera”. Un poco más adelante encontramos una nueva inconcreción: Andrés habla de “Cuando vino lo otro” (249), y a continuación parece, por fin, hacer un esfuerzo titánico para poner por escrito el intercambio erótico: “cuando por primera vez (si no me crees se me da un culito) accedí / accedí / accedí a ser acariciado, / Crecía al mismo tiempo el temor” (249). La frase parece, si se lee en su manuscrito original, casi un poema visual: el subrayado en “por primera vez”, que deja entrever la ansiedad por recalcar su virginidad en el homoerotismo; la repetición casi obsesiva del verbo “acceder”, en tres líneas, como una cascada que parece desbordar el mismo acto de escritura; el uso de la forma pasiva para liberarse de toda agencia en la ejecución del deseo; la ruptura, en dos párrafos, de la frase en cuanto se menciona el “temor” por haber accedido al intercambio erótico. Un torrente de miedos y dudas que tampoco debería de extrañarnos en la Colombia de mediados de los setenta.
En su prólogo a la novela ¡Que viva la música!, Jaime Manrique recuerda este primer encuentro con Andrés Caicedo, y menciona que tanto Andrés como él “vivíamos una sexualidad atormentada […]. Andrés le coqueteaba a la bisexualidad y actuaba como un adolescente andrógino y asexual”. Manrique admite que su amigo, aunque no rechazó el contacto, “no estaba interesado” en una relación con él (Manrique, 2016: XVIII-XIX); nos brinda, en este sentido, una de las claves para analizar la tardía publicación de la correspondencia de Andrés Caicedo: afirma haber tardado décadas en escribir sobre aquel encuentro porque
Andrés se había convertido en un personaje mítico y su obra había pasado a ser intocable. Además me faltaba valor para escribir acerca de asuntos que, a pesar de los años transcurridos, todavía me turbaban; también temía ofender a su familia, a nuestros amigos en común, y a su vasto número de lectores. (Manrique, 2016: XXII-XXIII).
Para conservar este estatus “mítico” de autor maldito parecía indispensable no enturbiar con otros deseos la imagen de un Andrés Caicedo inapelablemente enamorado de Patricia Restrepo (mejor no preguntarse en exceso por los motivos de la tormentosa relación que mantuvieron). Caicedo pertenece al territorio oficial de las letras malditas, de una mitología contracultural y underground; insertarlo, también, en el imaginario queer implica, para algunas personas allegadas, “manchar” su imagen. Los silencios, las reticencias, las omisiones con las que el mismo Andrés se topaba al describir su encuentro con Jaime Manrique siguen pesando en el momento que se sugiere que no es bueno que se conozcan ciertos detalles de la biografía de este joven rebelde y angustiado, profundamente creativo, cuya vida y obra nos lleva por caminos llenos de luces y sombras, de música y cine y deseos atormentados. Tendrá que pasar más tiempo hasta que lleguemos a comprender la profundidad de dichos tormentos, imprescindible, al fin y al cabo, para comprender su obra.
Isaías FANLO
Fuentes primarias
CAICEDO, Andrés (2008), Mi cuerpo es una celda, Bogotá: Norma Editorial.
— (2020a), Correspondencia 1970-1973, eds. Luis Ospina y Sandro Romero Rey, Bogotá: Seix Barral.
— (2020b), Correspondencia 1974-1977, eds. Luis Ospina y Sandro Romero Rey, Bogotá: Seix Barral.
Bibliografía
CAICEDO, Andrés (1975), El atravesado, Cali: Pirata de Calidad.
— (2008), Angelitos empantanados (o historias para jovencitos), Bogotá: Norma.
— (2016), Ojo al Cine, Bogotá: DeBolsillo.
— (2016 [1977]), ¡Que viva la música!, Bogotá: Alfaguara.
— (2019), Noche sin fortuna, Bogotá: Seix Barral.
— (2021), Todos los cuentos, Bogotá: Seix Barral.
MANRIQUE, Jaime (2016), “Mis días y noches con Andrés”, en Andrés Caicedo, ¡Que viva la música!, Bogotá: Alfaguara, pp. XVII-XXVI.
OSPINA, Luis y Sandro ROMERO REY (2020), “Presentación: Cartas sobre la mesa,” en Andrés CAICEDO, Correspondencia 1970-1973, Bogotá: Seix Barral, pp. 9-31.
TIBBLE, Christopher (2017), “Las cartas silenciadas de Andrés Caicedo”, Revista Semana, 142. Acceder
Materiales adicionales
Biografía de Andrés Caicedo, a propósito de los 40 años de ¡Que viva la música! (Canal Cali TV). Acceder
“Angelita y Miguel Ángel”, reconstrucción de un filme de Andrés Caicedo y Carlos Mayolo (1971). Guion de Andrés Caicedo. Acceder
Cómo citar este trabajo
FANLO, Isaías (2022), “Andrés Caicedo”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.