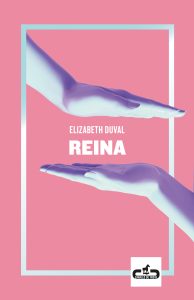
En sus numerosas intervenciones en medios de comunicación, Elizabeth Duval (Alcalá de Henares, 2000) nunca menciona su nombre de bautismo, su dead name, una posición que se respeta en esta semblanza. Se la considera la figura emblemática de un nuevo y muy sonado movimiento trans* (no sólo en España) que arranca de las teorías de Paul B. Preciado, profesor en la universidad París VIII cuando Duval estudió Filosofía y Letras en la Soborna. A gran parte de la teoría queer le reprocha su opción por lo cultural —en vez del camino materialista— y su crítica desmesurada de la religión católica. Duval adopta una posición explícitamente crítica frente a la sociedad neoliberal y opta, políticamente, por una izquierda “materialista”, a la vez activa y eficaz. Así, en Después de lo trans (2021), afirma:
La izquierda en la que yo creo tiene que combatir la bastardización de los términos material y materialista. No debe hacerlo promulgando una serie de “políticas identitarias” o reclamándose como heredera del “posmodernismo” […]. La izquierda en la que yo creo tiene que bajar de su torre de marfil sin renunciar a aquellas historias o mitos colectivos que sean más eficientes para vehicular unos sentimientos concretos. (296)
Su obra, impresionante en relación con su edad, comprende el “ego-documento” Reina (2020), el poemario Excepción (2020) y la novela urbana Madrid será la tumba (2021). Pero sobre todo destacan los siete ensayos que forman Después de lo trans. Sexo y género entre la izquierda y lo identitario (2021). Hay que mencionar también sus contribuciones a las antologías LGBTIQ+ Cuadernos de Medusa (2018) y Asalto a Oz (2019). Cuenta entre las defensoras de la llamada “Ley trans” y lucha por la despatologización de lo trans* (y contra posiciones transexcluyentes). En 2017 apareció en la portada de El País de las Tentaciones y en el artículo correspondiente (“El futuro es trans”). Ha sido periodista habitual del programa “GenPlayz” de la RTVE Play y colaboradora en otros programas.
Reina consta de 80 capítulos o fragmentos de extensión y temática variables. Gran parte narra la vida cotidiana de una estudiante en París, hechos sin gran importancia, a la manera de una novela universitaria (campus novel) —los cursos, clases y reuniones, las visitas a bares y fiestas, las discusiones políticas—. A la vez, Reina tiene rasgos de una novela urbana que se propone revivir el “Mito de París” y compararlo con Madrid (fragmentos 7 y 63). Al lado de estos hilos narrativos aparecen temas más graves que propongo distribuir en tres ámbitos: la red de alusiones culturales, la reflexión metaliteraria y el ámbito emocional, “identitario” y corporal de una persona trans*.
En primer lugar, las alusiones culturales van de Pascal a Kant, de Baudelaire a Houellebecq, de Flaubert a la Biblia, de Brecht a Kubrick, de Sylvia Plath a Virginia Woolf. Incluyen un pastiche de la Maga de Rayuela de Cortázar (96). Al lado de los intertextos literarios, hay que mencionar los filosóficos y los de la teoría cultural. La discusión de la rutina banal —de los “chalecos amarillos” al incendio de Notre-Dame— se encuentra siempre englobada en una atmósfera intelectual. En segundo lugar, la reflexión metaliteraria, muy presente en este relato, se refiere en primera instancia a su posible caracterización como autoficción y/o autobiografía. De hecho, Duval utiliza un par de veces el término “autoficción”. Primero, cuando confiesa a una amiga que está escribiendo “una autoficción” y esta contesta: “No creo que vayas a ser sincera” (67). Luego el término vuelve (94), pero no se refiere a la obra misma sino a otra situación. Duval —hay que concluir— deja la alternativa “autoficción” o “autobiografía” indecisa. Leamos la discusión compleja tal y como Duval la trata en su texto:
Hay un contrato, lectora, que tú y yo renovamos: página a página, párrafo a párrafo. Tú has consentido a mi desnudez. […] Te sería muy fácil, lectora, creer que tiene que haberme costado escribir esto, que aquí hay algo de confesional […]. No, no. He disfrutado. Disfruto. No me estoy quejando. No me es difícil exponerme. Nunca me ha sido difícil. No te lo estoy diciendo todo. Nunca te estoy hablando de verdad. […] Nunca he enunciado yo, en estas páginas, que me llame Elizabeth Duval. Me llamo Elizabeth Duval. No me llamo Elizabeth Duval. Quizá nunca me propuse una concepción novelesca de la vida. Me quiero llamar Elizabeth Duval. No podrías conocerme, porque me acabo aquí. Soy innombrable. Como Madame Bovary, como Don Quijote con la novela de caballerías: imagina a quien creciera con la primera persona de este libro en su cabeza, con Reina en su cabeza. […] Es imposible vivir fuera de este texto: todo es semiótica, mi semiótica, tu semiótica. Todo es lenguaje. Todo es intertexto, todo es universal, todo vuelve a y sobre sí mismo. […] Quien yo sea al final de este texto, lectora, será en la misma medida consecuencia de cómo yo me escriba y de cómo tú me leas. Nos hemos inventado. (158-159)
El hecho de mencionar la palabra “contrato” podría leerse como referencia al “pacto autobiográfico” de Philippe Lejeune. Sin embargo, muchos detalles contradicen esta visión: mientras que el modelo tradicional autobiográfico mantiene el concepto de una “verdad” del enunciado y del compromiso mandatorio entre el yo textual y lxs lectorxs de respetar y creer en ésta, Duval cuestiona la “identidad” de autora y protagonista. Opta más bien explícitamente por la literarización y la ficcionalización del personaje, y lo engloba en una totalidad semiótica que niega todo tipo de “extratexto” (“hors-texte”, en el sentido de Derrida). Así fracasa la posibilidad de un “pacto autobiográfico” a base de verdades extratextuales. En la lógica de esta argumentación, la diferencia entre autobiografía y autoficción se derrumba. No sorprende que en uno de los ensayos de Después de lo trans niegue el carácter autoficcional de Reina (201): “Reina es, por su parte, un protocolo de intoxicación voluntaria a base de literatura, y no una autoficción”.
En lo que atañe a la “identidad” de la persona trans*, en tercer lugar, la protagonista despliega con cierto lujo de detalles su vida emocional. Nos habla de sus exparejas (María y Milena), describe las relaciones amorosas y eróticas con Laura, Cecilia, Rebecca, Yasmina y Hannah. En este contexto surge el problema de la llamada “identidad sexual”. De un lado afirma “La orientación sexual es una rotonda. Creo que me he saltado la salida bisexual” (19), y en el mismo contexto leemos “Rania me había preguntado hoy si yo era bi o lesbiana. Dije que era bi sin creérmelo del todo. Fenomenología queer: me falta sentido de la orientación, diría Sara Ahmed” (18-19). Más allá de la “fenomenología queer” aparece, en el décimo fragmento, la situación específica de una mujer trans*:
¿Qué podía yo ganar siendo un cliché? ¿Qué quedaba para mí si me convertía en ‘el personaje público trans de una cierta relevancia perteneciente a una generación particular’? Qué quedaba, en definitiva, de mí misma en aquello; en la atención que me prestaron los medios, la gente, ciertos intereses. París es, también, una forma de alejarme de esta existencia como figura pública. No he tenido todavía ninguna conversación aquí en la que salga del armario y espero no tenerla. No he tenido que vivir como una persona trans […]. No siento la necesidad de contarme a mí misma o de producir una narrativa en la cual ser trans ocupe un lugar central. (27)
Si la narradora no siente la necesidad de vivir públicamente como una persona trans en París, tematiza no obstante las implicaciones específicas de esta situación suya. El párrafo 25 abre con estas líneas: “Como parte del tratamiento hormonal, y con tal de bloquear la producción de testosterona en mi cuerpo, trimestralmente tengo que pincharme triptorelina” (53). Más tarde, en el capítulo 60, la inyección hormonal se describe de forma más detallada: “Como parte del tratamiento trimestralmente tengo que pincharme Decapeptyl. En la cajita viene un vial de polvo con 11,25 mg de pamoato de triptorelina, una ampolla con 2 ml de disolvente, 1 blíster con 1 jeringa para la inyección y 2 agujas de inyección. La inyección es intramuscular” (102). Esta descripción culmina en la reflexión tantas veces repetida de la “normalidad” de ser trans* en sus circunstancias: “Ser trans y no tener que decírselo constantemente al mundo significa algunas cosas más que una ligera desviación trimestral de la rutina, sí, pero hoy se reduce a eso” (103).
La reflexión de la identidad trans* lleva a tematizar los encuentros con Paul B. Preciado (a quien dedica uno de los ensayos de Después de lo trans, como veremos). El pasaje más complejo se encuentra en el largo fragmento 59: “Paul B. Preciado tiene la grandilocuencia de un hombre” (98). Siguiendo la figura retórica de la ironía repetida que Shakespeare utiliza magistralmente en el discurso de Marco Antonio en Julio César (III.2, “Brutus is an honourable man”), Duval repite literalmente la atribución de la “grandilocuencia de un hombre” en la página 109 y, con una variación mínima, aunque decisiva, una tercera vez: “Paul B. Preciado tiene la grandilocuencia de aquel a quien han reconocido como hombre” (101) y la combina con juicios sumamente positivos: “Un apartamento en Urano es un texto interesantísimo” (98), “Testo yonqui es un texto maravilloso” (99), “para Libération es el pensador trans más interesante de su tiempo” (99). Sin embargo —y por esto introduje la referencia shakespeariana—, la atribución positiva siempre se convierte en su contrario. La frase atribuida a Preciado (por las comillas) “soy un uranista confinado en los límites del capitalismo tecnocientífico”, la narradora la llama “una oración de cura” (98), en Testo yonqui encuentra “brotes inoportunos de misoginia rampante” (99), y de los artículos de Preciado dice que son “el equivalente alternativo-posmo-radical al discurso del rey en Nochebuena” (100). El motivo del rechazo de Preciado como figura clave del mundo trans* en Francia y España (“una institución”, dice en Después de lo trans, 190) reside, supongo, en el contraste crucial entre la diferencia de la situación personal y social de hombres y mujeres trans*, sea entre un F to M y una M to F. Duval explica:
Diseccionando por partes la palabra santa, “Yo no soy un hombre” conlleva una carga política completamente diferente, como enunciado, que “Yo no soy una mujer”. Yo no soy un hombre, interpretado como afirmación que parte del cuerpo de Preciado, es la constatación de la alteridad, sí, pero también la negación de un privilegio que se le otorga. Puedes no ser un hombre. No pasa nada. Pero ahora las calles nocturnas son tuyas, como para un hombre; ahora no tienes que cambiar de acera ante un grupo de cinco pavos, igual que un hombre… (98-99)
Las reservas que Duval siente frente a Preciado provienen, entonces, de sociedades que siguen privando a la mitad femenina de la humanidad de sus derechos fundamentales. Sin duda, sería falso echar la culpa de esto a las personas transexuales F to M (que también han sufrido los agravios sociales, aunque diferentes).
En Después de lo trans. Sexo y género entre la izquierda y lo identitario, un libro de más de 300 páginas, Duval reúne siete ensayos, en los que se propone nada menos que “elaborar una teoría coherente, postrans, de lo que pueda ser una epistemología y ontología del género para el siglo XXI” (53). Hay que destacar el alto nivel reflexivo, la base sólida en las teorías feministas o queer (Cixous, Irigaray, Butler, de Lauretis, Ahmed, Muñoz) y trans* (Preciado, Feinberg, Halberstam, Stryker, Meyerowitz, Serano), así como el valor propio de su redefinición de la categoría trans* más allá de sistemas binarios. Su concepto de lo “postrans” contesta al reproche común contra la comunidad trans* de confirmar intrínsicamente el sistema tradicional de dos sexos / géneros / identidades sexuales opuestos, e intenta mostrar un camino más diferenciado, más allá de una coherencia sociológica del mundo trans*, sin abandonar la posición propia como mujer trans* y lesbiana. Para ella, “[l]o trans supone un movimiento simbólico en la construcción del género (lo cual no quiere decir que no tenga implicaciones reales o concretas, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los individuos)” (280).
El primer capítulo (“Adquisición y autodeterminación del género”) mira —con Butler y el sicoanálisis lacaniano— hacia atrás a la adquisición de la diferencia sexual en los años 1920. El segundo ensayo (“Política identitaria, la izquierda y lo trans”) abre un diálogo con representantes de ideas “transexcluyentes” (como Lidia Falcón y Paula Fraga) y con las tendencias de la izquierda neomaterialista, mientras que el capítulo 3 (“Contra la tolerancia y la estadística”) desmonta la coherencia sociológica del grupo de personas trans*, un aspecto cardinal dentro de su propuesta “postrans”. El personaje popular de La Veneno, artista trans* y protagonista tanto de una biografía, escrita por Valeria Vegas, como de una exitosa serie televisiva, ocupa el centro del cuarto capítulo (“Teología trans: el evangelio de la Veneno según Valeria Vegas”). El quinto capítulo proporciona el debate con Preciado que Duval califica como “Diálogo entre monstruos parlantes” (tal el título de un subcapítulo, 219). De hecho, el ensayo contiene las respuestas a las reacciones que Preciado mostró después de la publicación de Reina. Además, Duval incluye parte de la correspondencia por mail de las dos personas (227-234). Sistematizando las múltiples objeciones que Duval articula en contra de Preciado, estas deben atribuirse a dos aspectos centrales: a conceptos del sujeto y de masculinidad.
En cuanto al sujeto, Duval polemiza contra las “subjetividades toxico-pornográficas” que Preciado describe en Testo yonqui: “Esta no es una forma en absoluta válida de interpretar al sujeto: lo reduce a una de sus acciones […] sin esgrimir una definición válida de su subjetividad” (202). Lo mismo es cierto para las largas reflexiones de Preciado alrededor de la “tecnosexualidad” o la “dildología” que encuentra en el Manifiesto contrasexual (201). Igual de “insostenible” (203) le parece a Duval la tesis de Preciado según la cual “la masculinidad clínica no existe sin la testosterona sintética” (203) y destaca que las definiciones de masculinidad siempre escapan “de los límites conceptuales de la medicalización” (203) para concluir: “El sujeto trans contemporáneo no puede existir sin esa medicalización, pero la masculinidad como concepto, sí” (203). En el fondo, se trata otra vez de una visión diferente de lo trans* por parte de las mujeres y los hombres trans*.
Si bien la polémica con Preciado es, sin duda, un documento cardinal en el proceso de las redefiniciones y reajustes de lo trans* en la actualidad, no es el único punto de interés. El logro más convincente de Duval es su redefinición “abierta” de la categoría trans* en el seno de las sociedades occidentales:
Lo trans no es una categoría congruente, porque integra tanto a sujetos cuya relación con ese modificador adjetival se basa en el pasado como a sujetos más bien implicados en su presente: lo trans no es una categoría congruente, precisamente, porque yo puedo escribir este ensayo sin que la política de este ensayo implique apenas cosas para mí, en el marco de España, en el marco de Francia, en el marco de las democracias liberales en las que vivo. Lo trans es, también, una herramienta de integración de subjetividades aparentemente anómalas en esas democracias liberales: un instrumento de inteligibilidad que se concede como premio de consolación a quien se desvía de la norma y permite integrarlo, asumirlo, darle un nombre, domesticarlo; reducir las posibilidades subversivas de distintas trayectorias dentro del sistema del género… (287).
Dieter INGENSCHAY
Fuentes primarias
DUVAL, Elizabeth (2020), Reina, Barcelona: Caballo de Troya.
— (2020), Excepción, Málaga: Letraversa.
— (2021), Después de lo trans. Sexo y género entre la izquierda y lo identitario, Madrid: La Caja Books.
— (2021), Madrid será la tumba, Madrid: Lengua de trapo.
Materiales adicionales
INGENSCHAY, Dieter (2022), Diálogo con Elisabeth Duval y Cristina Morales (Feria del Libro de Francfort). Acceder
Redes de Elizabeth Duval: Instagram, Facebook, X (Twitter)
Cómo citar este trabajo
INGENSCHAY, Dieter (2024), “Elizabeth Duval”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.