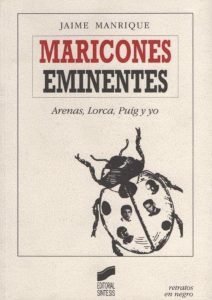
Jaime Manrique (1949-) pertenece al selecto grupo de autores —entre los que también se contarían Oscar Hijuelos, Sandra Cisneros y Junot Diaz— que han abierto espacios emocionales y discursivos para la emergencia de las letras latinas en el panorama literario norteamericano. La obra de Manrique, sin embargo, se distingue de las demás porque se desenvuelve en la intersección entre lo latino y lo queer. Novelas como Latin Moon in Manhattan / Luna latina en Manhattan (1992) y varios de los relatos de Twilight at the Equator (1995) se erigen como narraciones pioneras de las latinidades queer y exploran cuestiones que van desde la subjetividad híbrida del migrante y la gestión compleja del bilingüismo español-inglés hasta la homofobia o el impacto del sida en la comunidad latina y queer de Nueva York. Protagonizadas por Santiago, una suerte de heterónimo del mismo Manrique que ya aparece en su opera prima El cadáver de papá (1978) —a nadie escapa que Jaime y Santiago son el mismo nombre—, estas narraciones se inscriben lúdicamente dentro del ámbito de la ficción de inspiración autobiográfica. A fin de cuentas, la hibridez es una de las marcas de identidad de la literatura manriqueña: el escritor colombo-americano es autor de una obra inclasificable y deliciosamente promiscua, que se desliza en los intersticios de varios géneros, disciplinas e idiomas.
Fiel a este espíritu híbrido, Eminent Maricones / Maricones eminentes (1999), una de sus obras más destacadas, mezcla las memorias con el ensayo. Se trata de un libro excepcional en su enfoque y también en su factura, en el que Jaime Manrique literaturiza algunas cuestiones fundamentales en la autobiografía queer, como el descubrimiento de una afectividad no normativa, el aprendizaje de una mirada crítica y suspicaz sobre la literatura y el cine, la búsqueda de referentes con los cuales identificarse, y la inserción dentro de un tipo de relacionalidad que cuestiona los preceptos, o directamente los rechaza, de la familia tradicional. En esta “autobiography of sorts”, como el mismo Manrique (1999: 113) la define, describe sus encuentros —vitales, en dos casos, y en el otro a través de la literatura y de un conocido compartido— con los escritores Manuel Puig, Reinaldo Arenas y Federico García Lorca, así como algunos episodios relevantes de su propia biografía: la infancia, la adolescencia y el encuentro, ya en edad adulta, con una especie de doppelgänger, de reverso oscuro del autor. Manrique reelabora con clara ironía la idea y el título de los Eminent Victorians (1918), de Lytton Strachey, y se introduce en esta genealogía aparentemente oximorónica, que plasma en literatura su particular aprendizaje de la pertenencia y que plantea una serie de temas que, creo, ilustran algunas particularidades de la literatura del yo cuando se formula alrededor de lo queer.
En este sentido, me parece destacable que, en sus Eminent Maricones, Manrique proponga una comunidad queer intergeneracional, formada a través de una comunión orgánica de erotismo, afecto y experiencia intelectual. Desde el capítulo inicial, “Legs”, en el que describe sus primeros recuerdos y su infancia en Colombia antes del exilio a los Estados Unidos en 1967, el autor mezcla el descubrimiento de su homosexualidad con el nacimiento del amor a la literatura y al cine, y el nacimiento, dentro de sí, del escritor. Él mismo es consciente de esta mezcla cuando comenta que “So many things began to happen at once: sex, writing, the love of literature, a deepening of my interest in the movies” (1999: 25). El cine y los libros desempeñan en esta biografía un papel transcendental, al poner al joven queer en contacto con una comunidad de artistas que comparten experiencias similares a la suya.
En Eminent Maricones podemos observar cómo el peligro de mostrarse transcurre paralelamente al peligro de escribirse. En otro de los fragmentos del capítulo, Manrique comenta: “I was doomed to a life of ostracism. I started to write more earnestly […] I realized that writing was, in my case, a risky activity because of what I might expose about me” (1999: 28). Acaba de conocer a Tarzán, el único homosexual declarado de Barranquilla —a quien Manrique dedicará uno de sus poemas—, y entiende que escribirse equivale a exponerse. Los escritores evocados, incluido el propio Jaime Manrique, asumen, a lo largo del libro, los riesgos de esta visibilidad queer. El autor contrasta, por ejemplo, el afeminamiento extremo de Manuel Puig con su condición heroica: “He was indeed a queen but also one of the most tough-minded people I’ve ever met” (1999: 44). Puig, Arenas* y Lorca son descritos, a lo largo de esta autobiografía comunitaria, como héroes queer, como pioneros. En la coda final del libro Manrique declara: “[They] chose to live homosexual lives and to write homosexual works, when to do so was an incredible transgression. By doing what they did […] they opened the path for all the Latin homosexuals who have followed in their footsteps” (1999: 112).
Es aquí donde entendemos la riqueza oximorónica del título Eminent Maricones, que en apenas dos palabras nos señala una serie de contrastes que abrazan toda la autobiografía. Por un lado, el uso de una palabra en inglés y otra en español sirve como muestra de, en palabras de David William Foster, “su posición dual, como latinoamericano y como escritor latino posmoderno en los Estados Unidos” (2006: 120). Por el otro, tenemos el violento contraste entre el adjetivo “eminent”, que supura autoridad y dignidad, y el sustantivo “maricones”, una de esas palabras que unen el mundo lingüísticamente diverso de los hispanohablantes en su homofobia. Mediante esta reapropiación semántica tan característicamente queer, las connotaciones injuriosas se “invierten” para transformarse en elogios. Los “maricones eminentes” que Manrique decide retratar son figuras pioneras y heroicas. Sus muertes “stand in crystal clear opposition to General Franco’s fascistic forty-year regime in Spain, Castro’s iron rule of almost four decades in Cuba, and the thousands who were ‘disappeared’ by the Argentinean military in the 1970s” (1999: 113).
En la producción literaria de Jaime Manrique se ponen de manifiesto las bifurcaciones heterodoxas de la condición híbrida, multilingüe y extraterritorial, del sujeto posmoderno —y también del sujeto queer. Manrique es un escritor lingüísticamente escindido: concibe sus novelas en inglés y su poesía en español, su lengua materna. Alejandro Oliveros afirma que este nomadismo idiomático es un riesgo, puesto que el escritor se expone a quedarse desahuciado de “la casa del ser” que es el lenguaje. Oliveros comenta que “más que una patria doble, con lo que [Manrique] se ha quedado es con un doble destierro. Exiliado en Estados Unidos, su patria de adopción, y exiliado en Colombia, su tierra natal” (2016: 7). Sin embargo, es posible ver esta extraterritorialidad como una oportunidad más que como un riesgo: Jaime Manrique encuentra, en los márgenes, una voz genuina, hecha de vivencias biográficas y culturales y una comunidad propia. Esta voz se articula a través del cuestionamiento, tanto desde su biografía (como emigrante y como queer) como desde su literatura (bilingüe), de las convenciones y los límites de la literatura del yo más ortodoxa. Eminent Maricones se convierte, así, en un acto trascendental de escritura: escribirse para insertarse en un linaje no normativo, que permite su existencia y que, a su vez, sirve también como modelo a otros sujetos deterritorializados. La comunidad queer que plantea, y que sigue la línea autobiográfica Lorca-Puig-Arenas-Manrique, se abre a nuevos integrantes y a nuevas variaciones. El capítulo final del libro es, de un modo paradójico, una declaración vitalista a través de la muerte. Manrique une las muertes de sus tres literatos retratados a través de su carácter sacrificial. Federico García Lorca fue asesinado después de aceptarse como homosexual; Puig, atemorizado por el estigma del sida, murió en el exilio, y Arenas*, también enfermo de sida y también exiliado, se suicidó. Las tres muertes se erigen como actos inconformistas, de resistencia a los regímenes totalitarios de España, Argentina y Cuba, por un lado, además de a la epidemia del sida, en el caso de Puig y Arenas*. Tuvieron, concluye Manrique, los “cojones” —lo escribe en español— de oponerse a la opresión, aunque esto les acabara costando la vida. Unos “cojones”, dice, de los que carecieron muchos escritores heterosexuales (1999: 113).
Esta afirmación de orgullo queer y de vinculación a un linaje de masculinidades no-normativas —explicitadas simbólica y sinecdóticamente a través de los “cojones”— pone punto final al relato autobiográfico de Manrique. ¿Cómo nos engarzamos en este linaje? En el caso de las textualidades queer, el escritor propone una filiación híbrida, cómo no, entre la admiración literaria y el deseo carnal, de la que él mismo es partícipe. En su poema “Mi autobiografía”, publicado en el volumen bilingüe Tarzan / My Body / Christopher Columbus, Manrique reelabora esta cuestión:
Mi mayor ambición
es la de escribir al menos
un poema que sea leído en el futuro
por algún joven enardecido
quien exclame: “¡Manrique tenía cojones!”
Y este joven querrá haberse acostado
conmigo como yo me habría entregado
a Cavafis, Barba Jacob, Rimbaud, Melville
y sobre todo a Walt Whitman. (Manrique, 2001: 82)
El intercambio erótico se entreteje con la admiración intelectual, literaria, y rechaza las convenciones temporales. El deseo, aquí, solapa las distintas generaciones y une a Whitman con Manrique, y a este con el lector del futuro, o de un presente extraño y atemporal, que se colapsa cada vez que alguien lee el poema o abre las páginas de Eminent Maricones y empieza a engarzarse en la comunidad marica.
Isaías FANLO
Fuentes primarias
MANRIQUE, Jaime (1992), Latin Moon in Manhattan, Nueva York: St. Martin’s.
— (1997), Twilight at the Equator, Londres-Nueva York: Faber and Faber.
— (1999), Eminent Maricones: Arenas, Lorca, Puig, and Me, Madison: Wisconsin University.
— (2000), Maricones eminentes: Arenas, Lorca, Puig y yo, trad. J. Camacho, Madrid: Síntesis.
— (2016 [2001]), Tarzan / My Body / Christopher Columbus, Nueva York: Painted Leaf.
— (2016), El libro de los muertos: Poemas selectos 1973-2015, Nueva York: Artepoética.
— (2019 [1978]), El cadáver de papá, Bogotá: Seix Barral.
Bibliografía
FOSTER, David William (2006), “El gay como modelo cultural: Eminent Maricones de Jaime Manrique”, Desde aceras opuestas: Literatura/cultura gay y lesbiana en Latinoamérica, ed. Dieter Ingenschay, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, pp. 119-138.
OLIVEROS, Alejandro (2016), “Prólogo”, Jaime Manrique, El libro de los muertos: Poemas selectos 1973-2015, Nueva York: Artepoética.
Materiales adicionales
MANRIQUE, Jaime, “Amar en Madrid”. Acceder
Cómo citar este trabajo
FANLO, Isaías (2022), “Jaime Manrique”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.