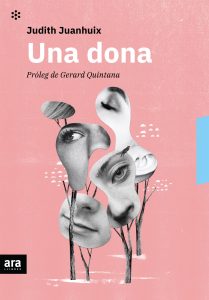
Bajo el título en apariencia genérico Una dona (en castellano, Una mujer) se esconde un libro singular y pionero en la narrativa catalana. Un libro que rompe con una serie de prejuicios y de barreras vigentes hasta ahora. Por un lado, las memorias de Judith Juanhuix (Girona, 1971) constituyen el primer testimonio autobiográfico de una mujer trans escrito en catalán. A mi juicio, esto puede resultar extremadamente pertinente en un volumen que propone a sus lectores una exploración de los confines del léxico. ¿Hasta qué punto nuestra identidad está delimitada por el lenguaje? ¿De qué modo podemos desentumecer términos y marcas de género para ajustar las palabras a expresiones de género cambiantes como es el caso de las marcas trans y no binarias? Para Juanhuix, conocerse como mujer trans va de la mano a domesticar el lenguaje: a medida que la autobiografía avanza, la autora va explorando maneras de verse, de conocerse, de vehicular su identidad de género y su sexualidad, interrogando la precisión y la comodidad de términos como travesti, cross-dresser, transexual y trans, modelándolos, torciéndolos y ajustándolos, hasta encontrar la manera precisa de denominarse.
Si bien el lenguaje fluye, el mismo título del libro nos da una pista rotunda, definitiva, del punto de llegada de este viaje a través del léxico y las identidades. Ya desde la portada, Juanhuix no quiere dejar lugar a dudas de que esta es la historia de una mujer, de una mujer trans. La historia de una victoria. En las primeras páginas de Una dona, Judith rememora un viaje a Florencia, haciendo cola para subir al Campanile de la iglesia de Santa Maria del Fiore con sus dos hijos, Abril y Pol, y dos sobrinos. Sus hijos la interpelan en masculino (“papá”) y sus sobrinos en femenino (“tía”); ante la mirada atónita de los turistas, es Judith quien se convierte en la atracción, en el pasatiempo de las miradas (16): “Soy incomprensible para nadie de la cola: la plaza del Duomo es la misma para todos, pero estamos a siglos de distancia” (16: todas las traducciones del catalán son mías).
Otro punto destacable del libro, vinculado, de nuevo, a la idea de la victoria sin misterio que mencionaba a propósito del título: la autora se distancia del cliché de las mujeres trans como personas relegadas, inevitablemente, a una vida precaria y miserable. En sus memorias, Juanhuix intercala su viaje hacia la aceptación de su identidad trans con sus estudios, que le llevan a doctorarse en Biofísica, y su exitosa vida profesional, siempre investigando sobre el sincrotrón (un acelerador de partículas), primero en la European Synchroton Radiation Facility y después en el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró de Barcelona: “[S]oy física y científica, y me pagan para hacer una línea de luz que recoge los rayos X emitidos por el haz de electrones que circula por un sincrotrón a casi la velocidad de la luz y los adapta para hacer experimentos de cristalografía de proteínas”, le comenta a otra mujer trans en un viaje a Madrid (102). Esta es, también, su victoria: la de haberse sabido sobreponer a la carrera de obstáculos de un sistema transfóbico.
Conviene notar, sin embargo, que Juanhuix no utiliza su estatus laboral para distanciarse de otras trans con destinos más ingratos, sino que reivindica una sororidad trans verdaderamente interseccional, sin restricciones de clase o de nacionalidad. En un principio, cuando Juanhuix comienza a descubrir la comunidad a través de clubs privados y chats de contactos, parece reivindicar la dignidad de las mujeres como ella a partir de la integración al mercado laboral:
Ser trans, o travesti o crossdresser tiene el punto, fantástico, de permitir conocer a personas con profesiones totalmente ajenas. Todas somos únicas, también fuera de las diversidades de género. Dos chicas más de Madrid […] son oficiales del ejército español. […] También conozco a artistas, arquitectas, instaladoras de antenas, catedráticas, brokers, campeonas de aeromodelismo, empresarias o dependientas. Y políticas, por supuesto. (103)
Más de une lectore, posiblemente, pensará que no es casual que Juanhuix omita el oficio al que muchas mujeres trans han tenido que dedicarse, a menudo a falta de mejor colocación —en un colectivo que, pese a lo que se podría deducir de este párrafo, sufre una elevada tasa de desempleo—: la prostitución. La habitual cifra del 80% que se suele mencionar cuando se habla del desempleo entre las personas trans precisaría, sin embargo, de fuentes y de referencias. Elizabeth Duval (2021: 127) argumenta que se trata de una estadística falsa, que “surge de la nada como instrumento argumentativo a través del cual construir unas víctimas”; a su juicio, las estadísticas reales sugieren que, en el contexto actual de la Unión Europea, solo una de cada ocho personas trans se encuentra en el paro. Sin embargo, conviene decir que, en el contexto biográfico de Juanhuix —que, por poner algo de perspectiva, creció como mujer trans antes de que Duval naciera—, es posible que la famosa estadística del 80% no anduviera tan lejos de la realidad.
Quizá todo esto tenga que ver con algo que comenta la autora poco antes: en estos momentos, ella se encuentra en pleno proceso de elaboración de su identidad, se identifica como crossdresser y no quiere entrar, todavía, “en la miseria trans” (102). “[S]olo imaginar que puedo ser transexual, una de aquellas maltratadas y marginadas que aparecen en las noticias de sucesos, me hace temblar. No quiero ser como la Veneno o Carmen de Mairena, de quienes todos se burlan”, escribe más adelante, mostrando que los prejuicios transfóbicos nos afectan a todes. “Así de profundo es el estigma […]. Me costará diez años arrancármelo y poderme decir que soy trans y que Cristina y Carmen son mis hermanas”, añade (197).
Una dona se divide en ocho capítulos, y cada uno de ellos se desglosa en distintos fragmentos. Curiosamente, podemos decir que el libro empieza por el final, ya que lo primero que leemos son los fragmentos 50 y 51: se trata de un intento de romper, también, con el impulso de narrar la vida de manera lineal, en un arco ascendente. Juanhuix prefiere desmontar la progresión normativa de los eventos, por así decir, y sitúa el mensaje reivindicativo por encima de la peripecia, la certeza por encima del misterio. Además, la numeración de los fragmentos no es casual: el número 51 nos remite a la científica británica Rosalind Franklin, una de las mujeres que sirven como inspiración a la autora. En 1952, Franklin consiguió descifrar la forma en hélice del ADN gracias al análisis de una de las imágenes que había tomado con difractómetro de rayos X, concretamente la número 51. Para Juanhuix, que se identifica con Franklin hasta el punto de afirmar “Soy Rosalind” (66), el número 51 significa la anagnórisis, la revelación final y definitiva. Aplicado a su propia vida, la imagen 51 representará poderse descubrir, finalmente, como una mujer en plenitud. Una mujer que, en su viaje a través de las identidades, pasará por un matrimonio con Carolina, con quien tendrá sus dos hijos, Abril y Pol.
He aquí otra de las luchas que Judith Juanhuix describe en Una dona: la lucha por poder formar una familia, por “pasar del piso travesti [en el que su mujer solo le permite maquillarse y vestirse con ropa asignada como femenina por un tiempo limitado] a una casa trans”, un “hogar que tendrá que ser compatible con una identidad y una libertad” (145) a las que ya no puede renunciar. Una libertad y una identidad por las que tendrá que pagar un precio: pasar por un proceso de divorcio con la amenaza de perder la custodia de sus hijos, algo habitual en las mujeres trans.
Construirse un hogar propio implicará salir del armario con su madre, su hermana y el resto de miembros de la familia. De nuevo, Juanhuix relata el privilegio de vivir una situación favorable: todos la aceptan sin reparos, o incluso, como sucede con su hermana, con alivio al comprobar que ahora “todo cuadra” (147). Construirse un hogar propio implicará, también, aprender a salir de este hogar sin miedo, a pasear con sus hijos por la calle como mujer, a abrir espacios de socialización, espacios seguros para ella misma y para otras mujeres trans, a implicarse activamente en el activismo trans y la lucha contra la despatologización; es decir, la eliminación de lo trans como enfermedad o disforia. La creación de este hogar trans será la última victoria que Judith Juanhuix nos describa en Una dona: “ya no soy un pedacito de mujer para toda la casa ni una mujer entera recluida en una habitación, como antes. Ahora soy la mujer de la casa. Siento que me he construido, después de toda una vida, un refugio seguro para vivir” (220), afirma, satisfecha, justo antes de iniciar la recta final de su autobiografía.
En las últimas páginas de Una dona, Juanhuix ha aprendido a hackear el código del género y explora la fluidez erótica —“Por primera vez en la vida hago el amor sin ningún género, desde ninguna posición, planteamiento ni rol” (235), afirma tras un encuentro sexual con Nia— y también social, especialmente tras conocer a Àlex, quien “es todavía más incomprensible” (243) en términos del binarismo de género de la sociedad normativa, impreciso y obsoleto: “No nos interesa abolir el género, nos interesa convertirlo en una anécdota, una herramienta, una forma de expresión. Queremos que el género no sea más que la punta del iceberg de una determinación o un impulso propios. Una forma de libertad” (248). Si bien en esta parte final del libro, la autora mira hacia atrás y aprende a ver las distintas etapas de su vida en su totalidad, sin “contradicciones ni incoherencias, solo como un largo viaje lleno de obstáculos que me arranca una sonrisa” (250), lo cierto es que, como ya he comentado, la rotundidad del título de la autobiografía parece no dejar lugar a dudas sobre la estación final de este trayecto.
Podemos preguntarnos, sin embargo, si ofrecer una respuesta definitiva es o no es importante, si nos quedamos con una concreción final o si lo que prevalece, al fin y al cabo, es el contrabando de los géneros, por utilizar una expresión de Paul B. Preciado. Quizá la respuesta la encontramos en la metáfora de la “imagen 51” que Juanhuix utiliza de manera recurrente a lo largo del libro. Una fotografía representa la captura de un momento, es un atrapar lo que Cartier Bresson denominaba “el instante preciso”. La fotografía nos permite detener sobre el papel o la pantalla el devenir de las cosas, pero mientras nos fijamos en este instante capturado, la vida sigue pasando. Una dona es, precisamente, eso: la fijación de una historia trans sobre el papel, puesta en orden (no convencional) y con un inicio y un final que transgreden el orden lineal de la historia. Pero mientras, la vida fluye, como fluye la manera en que Judith Juanhuix se va viendo, creando, imaginando. ¿Una paradoja? Quizás. Pero si existe una moraleja para este libro, es que hay que aprender a abrazar las paradojas y las contradicciones, porque a menudo nos abren las puertas a otros mundos menos constreñidos, a una manera más compleja e imaginativa de pensar y de pensarnos.
Isaías FANLO
Fuentes primarias
JUANHUIX, Judith (2021), Una dona, Barcelona: Ara Llibres.
— (2023), Una mujer, Madrid: Dos Bigotes.
Bibliografía
ARCHYDE (2021), “Judith Juanhuix: ‘Trans identity leads a life of resistance’”, Archyde, 5 de diciembre.
ROSEL, Laura (2019), “Judith Juanhuix: ‘L’estat s’atorga el poder de validar-nos com a dona o com a home. Hem d’alliberar el gènere i l’hem de convertir en un dret’”, Diari Ara, 10 de marzo.
Materiales adicionales
DUVAL, Elizabeth (2021), Después de lo trans. Sexo y género entre la izquierda y lo identitario, Madrid: La Caja Books.
Redes de Judith Juanhuix: Instagram, Facebook , X (Twitter)
Cómo citar este trabajo
FANLO, Isaías (2024), “Judith Juanhuix”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.