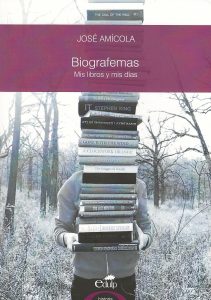
Nacido en Buenos Aires en 1942, José Amícola es un reconocido docente e investigador, especialista en autores argentinos como Roberto Arlt, Julio Cortázar o Manuel Puig, y pionero en el abordaje de los estudios de género y las teorías queer en el ámbito hispanoparlante: su monografía Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido (2000) fue uno de los primeros libros en recoger las aportaciones de teóricas como Judith Butler y Eve Kosofsky Sedgwick en el análisis de textos literarios argentinos y latinoamericanos.
Amícola estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires en la década de 1960 y posteriormente se trasladó a Alemania, donde escribió una tesis doctoral sobre Roberto Arlt. De regreso en Argentina, obtuvo una plaza como profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en la que trabajó desde 1986 hasta su retiro en 2012. De sus trabajos como crítico literario pueden destacarse, además del ya citado Camp y posvanguardia, La batalla de los géneros (2003), Autobiografía como autofiguración. (2007), Estéticas bastardas (2012), El poder-femme (2019) y Un brillo concheperla (2020). Ha sido, asimismo, editor de numerosos volúmenes, como Encuentro Internacional Manuel Puig (1998), Un corte de género (2011) y Una erótica sangrienta (2015), y autor de una extensa lista de artículos y capítulos de libro.
En 2021, Amícola publicó el más personal de sus trabajos, Biografemas. Mis libros y mis días. No se trata, en sentido estricto, de una autobiografía, sino —como explicita el texto de la contraportada— de una “guía subjetiva y caprichosa de lecturas literarias de alguien que de investigar y enseñar la literatura ha hecho su profesión, […] un recorrido sucintamente cronológico, [que] pone bajo foco una cultura determinada”. Cabría señalar que Biografemas, aunque constituye esencialmente una memoria literaria, también pone bajo foco un modo de vivir la homosexualidad paradigmático del siglo XX: quien lee es, a fin de cuentas, un lector singular, un intelectual de clase media que fue testigo del cambio entre los paradigmas de la homosexualidad y la gaycidad/lo queer. En ese sentido, estamos ante un testimonio sumamente valioso ya que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, son escasos los intelectuales gais argentinos que han escrito textos de carácter autobiográfico; Juan José Sebreli (El tiempo de una vida, 2005) sería una de las grandes excepciones. El caso de Amícola es particular, asimismo, porque sus “biografemas” no solo iluminan ciertas formas de subjetividad —y sociabilidad— homosexual masculinas típicas del pasado siglo, sino que también permiten apreciar los derroteros críticos que lo condujeron a cultivar una línea de investigación y docencia que no era la habitual en la universidad argentina a finales del siglo XX.
El libro —sin introducción ni epílogo— se organiza en quince capítulos, cada uno de ellos dedicado a uno o dos autores que fueron decisivos para Amícola, siguiendo un orden ligeramente cronológico que se abre y se cierra con clásicos (Dostoievski, Bulgákov, Goethe, Celan, Wagner) e incluye, por el camino, una ecléctica galería de nombres (desde Somerset Maugham a Jane Austen, pasando por Manuel Puig, Copi, Mishima o Pasolini). Las lecturas personales o placenteras se entrelazan con otras que supusieron extensas investigaciones y proyectos de escritura. El tono ameno y accesible se combina con los apuntes eruditos, confiriéndole al libro una textura peculiar, en la que lo autobiográfico emerge, aquí y allá, a propósito de un libro o de un autor o autora. Nunca es el objetivo principal hablar de “sí mismo”, pero a su vez el giro subjetivo atraviesa de manera continua el relato.
Tras dar cuenta de un estrecho vínculo con la madre distintivo de muchos varones homosexuales —pero con una carga edípica menor que la habitual, según aclara— Amícola se centra en una etapa de la adolescencia que representa su iniciación en el ámbito de la homosexualidad. Esa iniciación no se produce a través de la institución del yiro (ligue) callejero, como ocurrió, en general, hasta prácticamente la década de los 90, sino de la relación con un hombre mayor que actúa como su “maestro”, siguiendo un modelo de raigambre griega que fue muy frecuente entre varones de clase social media y alta durante la primera mitad del siglo XX. Como en la nouvelle autobiográfica de Blas Matamoro Las tres carabelas (1984), el joven Amícola se inició en las prácticas homoeróticas de la mano de alguien más experimentado:
Estaba impregnado sobre una idea de cuño clásico, que consistía en considerar la relación entre varones, como un hecho afortunado que, dándose con una diferencia marcada de edad, entre los dos miembros, venía a confirmar el pasaje de la cultura del amante mayor al amado menor. Esta idea platónica venía como anillo al dedo para aceptar el pacto de transmisión cultural, directa y personalizada entre los dos miembros de la pareja de distintas generaciones. Era obvio que yo, con 17 años y con 17 años menos que mi mentor, apareciera como una esponja rica en absorción. Y, por supuesto, mi papel fue llenado con creces en este sentido. La simbiosis entre los dos fue constitutiva y fructífera. Nos empezamos a presentar así como nuevos Cástor y Pólux a los ojos de amigos y colegas, cuando todavía las parejas de varones podían llamar peligrosamente la atención. Frente a esto, nos defendíamos ante el mundo con una profesada discreción, que era lo que se estilaba en los medios de sexualidad diversa de la época. (Amícola, 2021: 22-23)
La “profesada discreción” a la que alude Amícola fue un signo distintivo de la vivencia homoerótica en la era pregay, una contraseña muy extendida entre círculos de varones cultos cuyos lazos tendían a ser intergeneracionales y en los que el arte jugaba un papel fundamental. La voluntad de resguardarse frente a la posible hostilidad del entorno se combinaba, en el autor, con la aspiración a una pareja estable: “las drogas no existían en mi horizonte de los años 60 en la Argentina y cualquier tipo de orgía sexual me era ajena, en tanto yo me dedicaba en cuerpo y alma a la consecución de sostener el contrato del amor romántico, gracias a la estabilidad de una pareja que se consolidaba en cada momento” (22). Esta aspiración a la monogamia, distintiva de los “homófilos” de clase media y alta, contrasta con la mayor parte de testimonios autobiográficos que conservamos de las “maricas” de las clases populares, quienes buscaban compañeros sexuales en el espacio público y tenían menos reparos a la hora de performar abiertamente su “mariconería”. Las lecturas mencionadas en este mismo capítulo —André Gide, la célebre novela Fabrizio Lupo (1952) de Carlo Coccioli— certifican la adhesión a un modo de vivir la sexualidad desprejuiciada —“no tropezar con ninguna piedra ni religiosa ni sexual”— pero a su vez circunscrita a firmes propósitos de discreción —“[no] pasar fronteras de lo decoroso”— (22).
Si bien el contenido más estrictamente autobiográfico o confesional se concentra en los primeros capítulos (“mis libros”, en el subtítulo, se antepone a “mis días”), resulta interesante constatar cómo Biografemas describe el progresivo desplazamiento del crítico hacia las cuestiones de sexo-género, interés académico que lo situará a la vanguardia de unos estudios que tardaron mucho tiempo en afianzarse en la academia argentina. El joven “decoroso” de los años 60 se transformará en uno de los primeros difusores de las teorías queer en la órbita hispánica. Manuel Puig desempeñará, en ese sentido, un rol crucial, ya que como Amícola relata en el capítulo 10 —titulado “La teorización de la diversidad”— tanto la lectura de El beso de la mujer araña como el hecho de encontrar, en 1979 en Nueva York, una entrevista a Puig en la revista gay Greenwich Village, motivaron su interés por el escritor argentino, a quien contactó de manera epistolar. Más adelante, lo invitó a dictar una serie de charlas en la Universidad de Gottinga, donde realizaba su doctorado. Puig significó una conmoción personal y académica para el autobiógrafo:
me dio la oportunidad de mirar nuevamente el cine clásico de Hollywood a través de sus descubrimientos, […] me inició la lectura del psicoanálisis lacaniano, de las posibilidades de la experimentación contemporánea dentro de la creación artística, de la función del mal gusto para la comprensión de las leyes de la estética, de la candente discusión del sistema sexo-género y, finalmente, de la discusión que ahora ha empezado a ser rotulada como del dominio de lo queer. (129)
Biografemas ofrece, en suma, un recorrido de lecturas que trazan un perfil tanto intelectual como humano de un investigador clave de los estudios de género en Argentina y Latinoamérica. Dado que la mayoría de memorias y autobiografías de varones gais del siglo XX suelen llevarnos a las calles y a experiencias más radicales de la sexualidad, vale la pena conocer el reverso de ese universo, un modo de “disentir” con las normas sexo-genéricas que se juega sobre todo en el terreno de la cultura, de la especulación intelectual y de la transferencia pedagógica; no hay que olvidar, en ese sentido, que Amícola fue un admirado maestro para varias generaciones de estudiantes en la Universidad Nacional de La Plata.
Jorge Luis PERALTA
Fuentes primarias
AMÍCOLA, José (2021), Biografemas. Mis libros y mis días, La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Materiales adicionales
AMÍCOLA, José (2000), Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido, Buenos Aires: Paidós.
— y Graciela SPERANZA (1998), eds., Encuentro Internacional Manuel Puig, Rosario: Beatriz Viterbo.
— (2003), La batalla de los géneros. Novela gótica versus novela de educación, Rosario: Beatriz Viterbo.
— (2007), Autobiografía como autofiguración. Estrategias discursivas del Yo y cuestiones de género, Rosario: Beatriz Viterbo.
— (2011), ed., Un corte de género. Mito y fantasía, Buenos Aires: Biblos.
— (2012), Estéticas bastardas, Buenos Aires: Biblos.
— (2015), ed., Una erótica sangrienta. Literatura y sadomaquismo, La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
— (2019), El poder-femme: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Victoria Ocampo, La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
— (2020), Un brillo concheperla. Teoría queer y literatura latinoamericana, La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
Entrevista de Cecilia Secreto a José Amícola. Acceder
Cómo citar este trabajo
PERALTA, Jorge Luis (2024), “José Amícola”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.