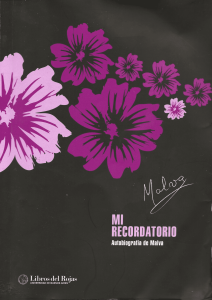
Nacida en tierras chilenas, Malva (Antofagasta, c. 1926-Buenos Aires, 2015) decidió probar suerte en Argentina a los 17 años en compañía de otras “maricas” que, como ella, querían huir de un entorno familiar asfixiante. Cruzaron a pie la cordillera de los Andes, en una travesía memorable, y llegaron a Mendoza. Tras un breve periodo en esa provincia, hacia 1943 Malva se radicó en Buenos Aires, donde entró en contacto con la subcultura homosexual y en donde desempeñó diversos trabajos, desde ayudante de cocina a modista. Fue encarcelada en numerosas ocasiones debido a su visible afeminamiento. Precisamente en la cárcel la rebautizaron como “Malva”, nombre que adoptó de allí en adelante.
En la década de los 70 vivió por un tiempo en Brasil. Luego se instaló definitivamente en Argentina. Colaboró con El Teje. Primer periódico travesti latinoamericano, dirigido por Marlene Wayar, desde su fundación en 2007. También publicó notas en el Suplemento Soy del periódico Página 12. En 2010 apareció, a través de Libros del Rojas, Mi recordatorio. Autobiografía de Malva. En sus últimos años, debido a problemas de salud, pasaba algunos días de la semana en un geriátrico. Falleció en 2015.
Mi recordatorio constituye un testimonio insoslayable en el panorama de la escritura autobiográfica marica / trans / queer argentina. Formalmente, se caracteriza por una estructura narrativa convencional: se inicia con recuerdos de la infancia y se extiende hasta el presente de la escritura, en 2010. De los 29 capítulos que componen el volumen, 24 (11-121) se concentran en el periodo que va desde la infancia hasta los años 60, de modo que el lapso 1970-2010 (122-146) ocupa, en proporción, un espacio mucho más reducido: apenas 5 capítulos, en su mayoría breves y de carácter panorámico. El centro neurálgico de los recuerdos de Malva se emplaza en aquellos periodos —como el régimen peronista (1946-1955)— o las sucesivas dictaduras militares en los que ella y otros “diferentes sexuales” fueron insistentemente perseguidos por la policía: “No puedo evitar comparar lo trágica que fue la vida del diferente sexual de antaño, con lo que es hoy. Solo aquel que vivió un tiempo tan azaroso está en condiciones de establecer la diferencia” (Malva, 2010: 64). En ausencia de leyes específicas contra la “homosexualidad” o el “travestismo”, fue la institución policial la que se encargó de estrechar la vigilancia a través de una serie de edictos, especialmente el tristemente célebre 2º H, emplazado bajo la figura de “escándalo”:
Nos sacaban de la calle de modo mentiroso, argumentando que incurríamos en actos amorales y ultraje al pudor del varón hétero, actos inaceptables a los que ellos les estaba indicados [sic] contrarrestar. De este tenor era más o menos lo que rezaba el “sumario contravencional” que se nos hacía. Luego, dentro de la seccional, se nos sometía a toda clase de humillaciones. (65)
Como muestra este fragmento, Mi recordatorio es una evocación del sufrimiento padecido por “mariquitas” y “amorales”, víctimas de razias, encarcelamientos y atropellos de todo tipo. Sin embargo, el libro ofrece también una fascinante reconstrucción de las redes de sociabilidad homosexual, con sus espacios, figuras y costumbres características. El capítulo titulado “La llegada”, por ejemplo, presenta una panorámica de los enclaves de “yiro” (ligue) que va desde la estación de trenes de Retiro hasta la Costanera:
Frente al conocido bar Epson, lugar donde actuaba un cantaor flamenco conocido por todos como “La Valencia”, estaba la Plaza Manzini [sic: se refiere a la plaza Mazzini, actualmente Plaza Roma, ubicada en la Av. Leandro L. Alem], lugar que en el pasado porteño albergó al puterío de aquel tiempo. Fue el cobijo necesario de cuanto maricón piso el bajo, fue el reducto de putas, fiolos, buscones y clientes sexuales. Cuando la noche caía sobre la plaza, esta se transformaba en el verdadero infierno del Dante. (47)
La autobiografía de Malva incluye, además una valiosa descripción de los tipos “homoeróticos” de la época y del argot que empleaban para relacionarse: “‘mariquitas lensi’ (las más afeminadas), ‘los garrotes’ (los que ahora llamaríamos gay, que evidenciaban menos su condición), y algunos que no eran ni chicha ni limonada, es decir, aún no estaban definidos” (97). Frente a otros discursos que anclan la experiencia homosexual / travesti anterior a los años 70 en el terreno exclusivo de la marginación y el sufrimiento, estas memorias presentan también una visión gozosa de la vida “marica”, visible asimismo en las desopilantes crónicas que escribió para el periódico El Teje, donde aparecen personajes memorables como “Chiquita Riachuelo”, un “mariconcito” de 15 años que recibió ese apodo luego de intentar suicidarse en el famoso río bonaerense tras una disputa con su “chongo”.
La autobiografía de Malva es un texto excepcional, en definitiva, porque permite observar las significativas transformaciones de las subjetividades disidentes a lo largo del siglo XX. Aunque habitualmente se la defina como “travesti” —por ejemplo, en el documental dedicado a su figura, Con nombre de flor (2019)— la autora utiliza otras palabras para referirse a sí misma y a sus compañeras de generación: “maricas”, “mariquitas”, “maricones”, “mariconcitos”, “mariconazas”, “maracas”, “putos”, “carrilches”, “locas”. Como ha argumentado Insausti (2016), la figura de la “loca”, que alternaba entre los polos de lo femenino y lo masculino sin estabilizarse en ninguno de ellos, es un antecedente tanto de los “gais” como de las “travestis”. Desde esta perspectiva, el ejercicio de memoria practicado por la autora constituye un eslabón imprescindible tanto en la historia de las sexualidades en general como en la de los travestismos, transexualismos y transgenerismos en particular. La manera en que el “yo” de Mi recordatorio transita y desborda los parámetros del género está prefigurando subversiones que las travestis, transexuales y transgéneros de nuestros días han conseguido radicalizar, como consecuencia de una intensa lucha que todavía continúa.
Jorge Luis PERALTA
Fuentes primarias
MALVA (2008), “Jaleo en el gallinero”, El Teje. Primer periódico travesti latinoamericano, 3, diciembre, p. 18.
— (2009), “El casamiento de Jorgelina”, El Teje. Primer periódico travesti latinoamericano, 4, junio, p. 19.
— (2009), “Argot carrilche”, El Teje. Primer periódico travesti latinoamericano, 5, noviembre, p. 14.
— (2009), “Crónicas añejadas”, Suplemento Soy, 26 de diciembre. Acceder
— (2010), Mi recordatorio. Autobiografía de Malva, Buenos Aires: Libros del Rojas.
— (2010), “Chiquita Riachuelo”, El Teje. Primer periódico travesti latinoamericano, 6, octubre, pp. 18-19.
— (2010), “Código retro”, Suplemento Soy, 11 de junio. Acceder
— (2010), “Adiós al oprobio”, Suplemento Soy, 30 de julio. Acceder
Bibliografía
CUTULI, Soledad (2013), “Maricas y travestis: repensando experiencias compartidas”, Sociedad y Economía, 24, pp. 183-204.
INSAUSTI, Santiago Joaquín (2016), De maricas, travestis y gays: derivas identitarias en Buenos Aires (1966-1989), Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
PERALTA, Jorge Luis (2015), “Cómo me hice Malva: Mi recordatorio y las (re)configuraciones del género”, Memorias, identidades y experiencias trans: (in)visibilidades entre Argentina y España, eds. Jorge Luis Peralta y Rafael M. Mérida Jiménez, Buenos Aires: Biblos, pp. 47-63.
PÉREZ, Moira (2014), “We Don’t Need Another Hero: Queering Representations of Dissident Sexualities from the Recent Argentine Past”, História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, 7.16, pp. 203-216.
Materiales adicionales
Con nombre de flor (2019), dir. Carina Sama.
Fondo Malva Solís en Archivo de la Memoria Trans. Acceder
T. (2016), dir. Juan Tauil.
Cómo citar este trabajo
PERALTA, Jorge Luis (2024), “Malva”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.