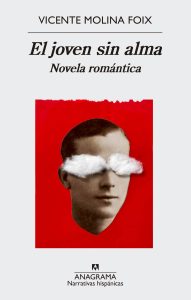
Vicente Molina Foix (1946-) estudió Filosofía en Madrid e Historia del arte en Londres. Fue profesor de literatura española en la Universidad de Oxford y de ética en la Universidad del País Vasco. Poeta, dramaturgo, novelista y crítico de cine, la labor creativa de Molina Foix se extiende durante el último medio siglo y en ella no faltan contribuciones esenciales a la literatura homosexual española. Desde su columna en El País, cuyos temas más habituales son la crónica literaria y cinematográfica, ha censurado frecuentemente episodios de homofobia social e institucional. Sus críticas de cine, fundamentales para toda una generación de cinéfilos, han aparecido también en Diario 16, Film Ideal, Cinemanía y Fotogramas. Ha dirigido dos largometrajes en los que la homosexualidad tiene presencia argumental: Sagitario (2001) y El dios de madera (2010). Su poesía fue incluida por José María Castellet en la antología Nueve Novísimos (1970). Como dramaturgo, es autor de tres obras teatrales y del libreto de tres óperas de Luis de Pablo. Ha traducido al español Hamlet, El rey Lear y El mercader de Venecia, de Shakespeare. El grueso de su producción literaria es fundamentalmente narrativo, con una presencia muy notable de personajes y temas homosexuales en las novelas La comunión de los atletas (1979), Los ladrones de niños (1989), Los padres viudos (1983), La quincena soviética (1988) y narraciones abiertamente autobiográficas como El invitado amargo (2014) y El joven sin alma: novela romántica (2017).
El invitado amargo (2014) es un libro de contenido autobiográfico escrito en colaboración con Luis Cremades (Alicante, 1962), un escritor dieciséis años más joven con quien Molina Foix mantuvo una intensa relación sentimental entre 1981 y 1982 y que bajo un nombre ficticio aparece en otra novela de Molina Foix, El vampiro de la calle Méjico (2002). Según se explica en las páginas finales de El invitado amargo, el origen de este libro fueron las veinticuatro cartas que Molina Foix y Cremades se intercambiaron durante los meses que duró su relación amorosa y las décadas de separación y distanciamiento que siguieron. El propio Molina Foix explica que la idea del libro surgió al redescubrir, casualmente, una caja con las cartas de Cremades, cuya relectura, tantos años después, lo conmovió profundamente tanto por su contenido personal como por su calidad literaria. También Cremades conservaba algunas, no todas, de las cartas de Molina Foix. El invitado amargo consiste en una sucesión de sesenta y cuatro capítulos en los que cada escritor se alterna en el relato de los episodios que jalonaron su relación, rememorando tanto su vivencia amorosa como el contexto biográfico, familiar, cultural y político de la época, siempre con el apoyo documental de las cartas. En la reflexión final que cierra el libro, Molina Foix confiesa:
Todas las cartas de amor son ridículas […]. Nada se parece más entre sí que la manifestación de los amores, de cualquier amor […/…]. Pero si los sentimientos y las formas de amarse son genéricos, los modos de expresarlos son específicos […]. Mi amor por Luis fue un amor sin resguardo, el más cierto, el más excitante y desequilibrante de mi vida, y, pese al devenir de dos años felices y tormentosos, el más perdurable. Del suyo no puedo más que especular […]. Quizá el amor de Luis fue sólo un amor escrito. De ahí también su potencia, su atractivo para mí y su permanencia, ahora que somos viejos, yo mucho más que él, y nuestras vidas tomaron sendas distintas, conociendo otros fracasos y otras quimeras y sufriendo él la acometida del más amargo intruso, la enfermedad. Pasados treinta años de las cartas centrales de nuestra relación íntima y de su acabamiento, me resulta sugestiva la idea de que esa persona escrita sin duda se desvaneció pero […] su corriente secreta y profunda siguió su curso y pudo así ser retenida sin saberlo ni uno ni otro. Luis me escribía y mandaba por correo cartas a mano a la vez que me escribía en su cabeza como personaje tal vez más soñado que real. (2014: 408-410, énfasis en el original)
La intensidad de la relación sentimental se modula mediante una rica gama de variaciones emocionales que van desde la pasión de los primeros momentos hasta las dudas, las infidelidades, los celos, las reconciliaciones y la ruptura final. Los celos, sus orígenes y nefastas consecuencias, tienen una presencia notable en el libro, cuyo título es una referencia a Venus and Adonis (1593), de Shakespeare: “jealousy, that sour unwelcome guest”, ese amargo y molesto invitado que se presenta en el banquete de Amor. Algunos críticos han creído ver, también, una alusión a la terrible enfermedad que marcó la vida adulta de Cremades, y a la que Molina Foix se refiere en el libro como “el más amargo intruso” (409).
La primera y más extensa parte del libro se centra en los dieciocho meses que duró la relación sentimental. En las partes segunda y tercera se rememoran los encuentros esporádicos que ambos escritores mantuvieron en las décadas siguientes, hasta la decisión conjunta (aunque a propuesta de Molina Foix) de reconstruir la crónica epistolar de su amor y publicarla en forma de libro. Tanto por su inusual estructura que combina los géneros epistolar y cronístico, como por su profunda y fina indagación en la anatomía de una relación poético-amorosa desde el doble plano de los amantes, El invitado amargo representa una de las más originales contribuciones a la escritura del yo homosexual de la literatura española.
Parte de la crítica ha destacado el incalculable valor documental del Madrid de los años ochenta y la crónica literaria que el libro contiene, ya que por sus páginas desfilan numerosos escritores, muchos de primera línea, con los que Molina Foix y Cremades intercambiaron literatura, amistad, celos y, en algunos casos, sexo. Entre estos nombres aparece, en primer e indiscutible lugar, el del maestro Vicente Aleixandre, de quien se cuentan anécdotas de tema homosexual poco conocidas con anterioridad. Otros nombres recurrentes son los de Juan Benet, Francisco Umbral, Javier Marías, Álvaro Pombo, Fernando Savater, Luis Antonio de Villena, Leopoldo Alas, o Juan Vicente Aliaga. La socialización homosexual de Molina Foix y de Cremades, ambos alicantinos, tiene lugar primordialmente en la escena literaria madrileña. Sin embargo, también se ha señalado que el tratamiento que se dispensa a personajes de compleja psicología y novelesca biografía, como Pombo, Marías, o Savater, resulta demasiado superficial. Tanto en el libro como en algunas de sus reseñas aparecen puntualizaciones, ajustes de cuentas y reproches entre los protagonistas de la historia. Villena, por ejemplo, aprovecha su reseña del libro para recordar al lector que fue él quien presentó a Cremades y Molina Foix, y ya de paso acusa a Cremades de mentir en lo referente a su persona (¿quién desdeñó a quién el día en que Cremades y Villena se conocieron?)
El mundo recreado en El invitado amargo plantea de forma implícita, pero insistente, la idea de la transmisión generacional de la cultura homosexual. La idea shakespeariana del escribir como un medio de reproducción o perpetuación, de inmortalidad, e incluso, en el caso de Cremades, de sanación con propiedades terapéuticas capaz de vencer a la enfermedad del amor, está presente en todo el texto y se subraya especialmente mediante la unión de homosexualidad y literatura, que ya viera Aleixandre al entrar en contacto con García Lorca, y que ahora parece entrever Cremades al conocer al propio Aleixandre y a Molina Foix. A los autores les interesa la reflexión, doble, sobre la homosexualidad y sobre la literatura, más que la política o la historia: así, de su historia emocional les interesan más bien poco los hitos del 23F y la victoria socialista de 1982, que enmarcan el arco narrativo.
La cuestión del género ha suscitado interés crítico. Para algunos reseñadores El invitado amargo es inconfundiblemente una autobiografía. Para otros, se trata de un texto híbrido que combina la crónica, la memoria, la autoficción y el género epistolar. Otros, como David Trueba o Joaquín Pérez Azaústre lo consideran una novela en la que, más que lo autobiográfico (la historia de un amor erótico-poético entre maestro y discípulo), domina el artificio narrativo de una cuádruple escritura: dos voces, cada una de ellas con dos perspectivas temporales.
El invitado amargo ha sido alabado por su autenticidad. Cada autor desgrana sus recuerdos y reflexiones de manera libre e independiente. Según propia confesión, cada uno de ellos escribió sus capítulos de manera libre y autónoma, con la única condición de seguir el hilo narrativo con que terminaba el capítulo anterior, de manera similar a como algunos folletinistas decimonónicos practicaban la escritura coral. Villena elogia “el desnudamiento de la pasión amorosa y su caída hasta la inquina” (2014: s.p.). Sanz Villanueva aprecia las reflexiones sobre el amor homosexual, así como la educación sentimental de Cremades, la cual se complementa con su “conmovedora verdad humana”, “el drama moral, físico y económico del seropositivo Cremades” (2014: s.p.). Michael Kerrigan alaba “la honestidad con que ambos reconocen la deshonestidad de aquellos tiempos” y va más allá: el compromiso literario de sus autores, su conciencia literaria, “es lo que da un hálito de universalidad a su pequeña historia de amor, hace que estas memorias a dos, leves, frívolas a veces, sean mucho, mucho más” (2014: 19).
Tras el éxito de El invitado amargo, Molina Foix publicó en solitario el relato autobiográfico El joven sin alma: novela romántica (2017), en el que repasa su infancia y juventud. Si en el texto coescrito con Cremades se presentaba Molina Foix como un autor ya establecido, en El joven sin alma se traza la crónica de su iniciación cultural, indisociable de su iniciación sexual. Su encuentro a los dieciocho años con un Terenci Moix de veintitrés está marcado por una torrencial sexualidad y una obsesión casi enfermiza por el cine, la literatura, y el mundillo literario protagonizado por Pedro/Pere Gimferrer, Ana María Moix, Guillermo Carnero, Leopoldo María Panero, Jaime Gil de Biedma, Esther Tusquets, y otros miembros barceloneses de esa generación. Se observan varios recursos estilísticos que ya estaban presentes en El invitado amargo: la inclusión de cartas, poemas y otros textos de la época, el solapamiento de varias iniciaciones (sentimental, sexual y literaria), la doble perspectiva temporal, y el desdoblamiento de la voz narrativa (el nombre del narrador coincide con el del autor, aunque el texto nunca llega a proponer una equiparación completa). El cine ocupa un lugar central en El joven sin alma, tanto a través de las películas de Godard, Hitchcock o Fritz Lang como en las salas de proyección donde Molina Foix vive experiencias de iniciación vital. Y también a través de la crítica cinematográfica, ya que gracias a su relación con la revista Film Ideal el autor entra en contacto con los Moix y el grupo de jóvenes poetas que al final de la década habría de protagonizar el hito antológico de los Nueve novísimos poetas españoles. Es ese grupo en el que surgen las amistades, los amores a varias bandas, los celos y las múltiples militancias de aquella época.
Alfredo MARTÍNEZ EXPÓSITO
Fuentes primarias
MOLINA FOIX, Vicente y Luis CREMADES (2014), El invitado amargo, Barcelona: Anagrama.
MOLINA FOIX, Vicente (2017), El joven sin alma: novela romántica, Barcelona: Anagrama.
Bibliografía
GRACIA, Jordi (2017), “La nata fresca de los clásicos [reseña de El joven sin alma: novela romántica]”, El País, 9 de octubre. Acceder
KERRIGAN, Michael (2014), “Venus Envy: A Gossip Chronicle, Literary Confessional and Lyric Novel Set in Epic Times”, Times Literary Supplement, 13 de junio, 5802, p. 19.
SANZ VILLANUEVA, Santos (2014), “Novela: El invitado amargo”, El Cultural, 14 de febrero. Acceder
SILVESTRI, Laura (1995), “Vicente Molina Foix o el autorretrato de un novelista”, La novela española actual: autores y tendencias, eds. Alfonso de Toro y Dieter Ingenschay, Kassel: Reichenberger, pp. 167-191.
VILLENA, Luis Antonio de (2014), “El invitado amargo [reseña]”, El Mundo, 29 de enero. Acceder
Cómo citar este trabajo
MARTÍNEZ EXPÓSITO, Alfredo (2022), “Vicente Molina Foix”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.