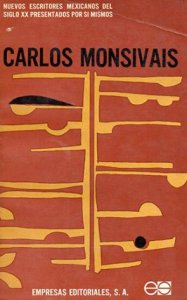
La figura de Carlos Monsiváis (1938-2010) crece en importancia con el paso del tiempo. Dicha característica no fue escatimada al autor durante su desempeño laboral como el intelectual público más ubicuo y escuchado de México. Su periplo intelectual, iniciado a mediados del siglo XX, se consolidó en las dos décadas siguientes y ya para la década de los años ochenta ejerció un indiscutible liderazgo de opinión en toda clase de asuntos sociales, económicos y políticos, así como sobre cultura letrada y popular. Su bibliografía es amplia y muy variada y es gracias a la labor editora de Marta Lamas que sus textos acerca de asuntos de la diversidad sexual pueden leerse como una unidad bajo el título de Que se abra esa puerta (2010). En este volumen se aborda el sentido homoerótico de la poesía de Contemporáneos y las condiciones de vida de las minorías sexuales con una agudeza que denota, invariablemente, conocimientos profundos y largamente meditados. Una valoración similar puede hacerse del prólogo que redacta para la autobiografía de Salvador Novo*, La estatua de sal (1998 [ca. 1945]), cuya edición fue posible, en gran medida, gracias a su intervención, y lo mismo puede afirmarse del ensayo biográfico que realiza sobre este autor, Salvador Novo: Lo marginal en el centro (2000). Además, siempre prestó su apoyo público a las causas y batallas en favor de la comunidad sexodiversa en México.
Monsiváis en ninguna ocasión pública hizo alusión a su vida personal, afectiva o sexual, aunque nadie ignoraba sus preferencias sexuales. No podría decirse siquiera que la heterodoxia sexual de Monsiváis fuese un “secreto a voces”, porque la calificación de secreto no se ajusta a la forma en que el autor manejó estos aspectos de su vida. Sin embargo, el conocimiento profundo que denotan las obras que mencionamos haría casi evidente el conocimiento experiencial de su autor a ojos de prácticamente cualquier lector. El periodista Braulio Peralta escribió un libro al respecto sobre Monsiváis, titulado El clóset de cristal (2016), donde habla sobre estas particularidades.
En 1966 se publicó la Autobiografía de Carlos Monsiváis como parte de la primera colección de autobiografías de autores mexicanos promovida por el crítico Emmanuel Carballo. La mayoría de sus contemporáneos en esta serie trataron con cierto énfasis sus relaciones afectivas, sus primeros amores y algunos, incluso, subían la nota con imágenes y pasajes eróticos. Sin embargo, en la Autobiografía de Monsiváis no existe una sola referencia al plano sexoafectivo: sus páginas envuelven y cautivan al poner en marcha diversas estrategias textuales (Guerra, 2016 y 2019). Ahora bien, así como logra cautivar, ¿cómo logra silenciar cualquier indicio de vida personal?
En primer término, el escritor se adelanta a cualquier posible interrogación. Es un discurso que previene y evita el rol privilegiado del lector como inquisidor externo al texto. Este procedimiento no se hace esperar, pues se presenta desde el inicio. Cada uno de los breves capítulos en que divide su autobiografía va precedido de una especie de glosa que sintetiza y hace escarnio de la materia narrativa presentada a continuación. Por ejemplo, el capítulo II se titula “Viaje al corazón de Monsiváis”, pero se trata de una autoentrevista en la que se dirige a sí mismo las interrogantes y contesta con frases ingeniosas que distraen a lector: “Tuve que posponer mi infancia en espera de la mejor oportunidad que habrían de brindarme finalmente la Cultura Pop y sus comics, jingles y latas de Fortaleza POW” (Monsiváis, 1966: 17). Además, rompe la naturaleza genérica de la entrevista al ser juez y parte, método muy socorrido que el autor usa para agazaparse y esconder “su corazón”, rehusando de esta manera hablar de sí mismo. En segundo término, hace uso de una estrategia narrativa que busca los mismos objetivos que la anterior, aunque si en la primera impera la brevedad, aquí, por el contrario, la extensión es lo que interesa. Al describir el contexto social de su primera juventud, el autor anota:
La ciudad a partir del cincuenta intentó desesperadamente el cosmopolitismo. Surgía la Zona Rosa y era posible captar cierta vida nocturna. La una de la mañana no era aún deadline y los departamentos todavía no se volvían la única zona libre del relajo. Una cierta y primitiva dolce vita, distinta ya de las borracheras épicas de los cuarentas, de la bohemia en el Club Leda, se iniciaba. El folklore era todavía posible y no estaba mal visto dolerse con No Volveré. A las fiestas acudía Chavela Vargas para cantar Macorina. Por ineptitud los intelectuales desdeñaban el rock’n’roll y reivindicaban el folklore, exhumando corridos decimonónicos. (55-56)
El pasaje se extiende analépticamente hasta describir los tiempos porfirianos de principios del siglo XX y, de nueva cuenta, no vemos al autobiógrafo por ningún espacio ni tiempo. La Autobiografía contiene una cantidad muy considerable de párrafos constituidos por enumeraciones caóticas que brindan toda suerte de informaciones variadas. El retrato social trabaja en muchas direcciones, es sinestésico, lleno de una amplia variedad de estímulos y referencias de muy diversa procedencia; pero absolutamente todas se concatenan desde afuera, es un autobiógrafo espectador del espectáculo de la vida quien las percibe y acomoda, no hay intervención del mismo y, por lo tanto, tiende a escabullirse, a anular la posibilidad de ser cuestionado sobre los pormenores de su vida más personal, íntima, secreta…
En tercer y último lugar, encontramos la anulación del yo deseante. La barrera de silencio omite cualquier rasgo de vida emocional, personal, sexual; en cambio, tenemos al autobiógrafo supuestamente despistado ante el espectáculo de la vida. Esta actitud vital fue consecuente con el Monsiváis prestigioso y cautivador de audiencias. Era demasiado costoso hacer pública una inclinación sexual, aunque fuese conocida por todo el medio. La doble moral que señala que aquello que no se nombra no existe, pudo ser la razón. El silencio puede verse como un acto represivo, pero también como un acto de conveniencia, de no otorgar mayor importancia a la exhibición de la vida privada. Todo lo cual contribuye fehacientemente a mantener el statu quo de hipocresía y supremacía de la heterosexualidad, pero de nueva cuenta: ¿quién puede refutar que este arreglo existencial puede ser benéfico para quien opta por él?
Humberto GUERRA
Fuentes primarias
MONSIVÁIS, Carlos (1966), Autobiografía, México, D.F.: Empresas Editoriales (“Jóvenes escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos”).
— (2010), Que se abra esa puerta: Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, Ciudad de México: Paidós.
— (2000), Salvador Novo: Lo marginal en el centro, México, D. F.: ERA.
Bibliografía
GUERRA, Humberto (2016), Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, Ciudad de México: Bonilla-Artigas-UAM-Xochimilco.
— (2019), “Del silencio al desinterés. La temática homoerótica en cuatro autobiógrafos mexicanos”, Entre lo joto y lo macho. Masculinidades sexodiversas mexicanas, eds. Humberto Guerra y Rafael M. Mérida Jiménez, Barcelona y Madrid: Egales, pp. 119-154.
NOVO, Salvador (1998 [ca. 1945]), La estatua de sal, México, D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica.
PERALTA, Braulio (2016), El clóset de cristal, Ciudad de México: Ediciones B.
Cómo citar este trabajo
GUERRA, Humberto (2022), “Carlos Monsiváis”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.