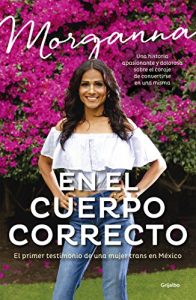
Aleizah Morganna Martínez Bautista, conocida por su nombre artístico Morganna Love (San Miguel de Allende, Guanajuato, 1980), es una actriz y cantante mexicana. Cuenta con más de quince años de trayectoria, se ha dedicado a la ópera y a otros géneros musicales y ha participado en varias producciones fílmicas. El documental Made in Bangkok del cineasta Flavio Florencio fue un parteaguas en su carrera. En éste se plasma su transición a mujer a partir de un sueño: ganar un certamen de belleza en Tailandia y así poder pagarse la cirugía de reasignación de sexo. El documental nos adentra en Morganna y en el desafío y la presión de un certamen de belleza, Miss International Queen, celebrado en Bangkok en 2012, en el que la artista mexicana impactó por su voz y su canto; sin embargo, no resultó ganadora. Un asunto azaroso, mágico, no del todo planeado, consiste en que su historia fue escuchada por el prestigioso cirujano tailandés Preecha Triewtanon y así la cantante mexicana logró su cometido, someterse a la cirugía de reasignación de sexo durante su estadía en Tailandia. El estreno fue en 2015 y obtuvo varios premios y nominaciones, como el reconocimiento al mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara y una nominación a mejor documental de los premios Ariel. La edición de la revista Forbes de 2020 la incluyó en el listado de las 100 mujeres más poderosas de México.
Otras participaciones artísticas importantes son su papel en la serie de televisión mexicana Crónica de castas (2014) y en el cortometraje Oasis (2017) de Alejandro Zuno, ambientado en el mítico bar homónimo de la Ciudad de México, ya extinto. Destaca el lanzamiento de su primer álbum como solista, Dos vidas en una (2017). También participó en el doblaje de la serie televisiva Pose (2018) dando voz a una de las protagonistas, Blanca Evangelista. Ha trabajado con la ONU y resalta su activismo, artivismo, como ella menciona en sus redes sociales, a favor de la visibilidad trans en México y la lucha contra la discriminación y la transfobia.
Con un estilo ágil y una prosa fluida, en 2017 apareció su autobiografía En el cuerpo correcto en la editorial Grijalbo, que asegura su distribución. Su historia fue presentada para amplios públicos, en un formato comercial y muy accesible. En la portada aparece una suerte de subtítulo publicitario: “el primer testimonio de una mujer trans en México”, lo cual no es del todo acertado. El eslogan se cumple sólo si lo pensamos en términos masivos. Por otro lado, la autobiografía permite dar a conocer la postura de Morganna ante la transgeneridad y conocer íntimamente la personalidad de la cantante, con sumo desenfado, por las más de trescientas páginas y algunas fotografías que también nos detallan su vida.
Cuenta su historia desde los cuatro años, cuando tenía por nombre Saúl, y el proceso hasta llegar a Aleizah Morganna, quien nunca descarta del todo de sí misma a su personalidad previa: “Si todavía hay algo de Saúl en mí, se integra por completo con Aleizah Morganna cuando estoy cantando” (308). De Saúl dice, graciosamente, que se quedó a vivir en Tailandia y constantemente refiere que su personalidad era apocada, tímida, insegura, introvertida y poco funcional para la experiencia artística, de ahí la transformación simbólica liberadora que representó en ella reconocerse en Morganna Love.
Uno de los ejes del relato es el conservadurismo familiar, de pueblo mexicano, que se fracturó con la transición, y la restauración del vínculo con el tiempo. El paso del pueblo a la ciudad, de la ópera a la versatilidad artística y musical, del acartonamiento al show son otros de los tránsitos narrativos presentes en la escritura de Morganna. Notoria importancia concede a la voz, a la particularidad de una voz que mantiene los tonos femeninos. Sus tonos agudos fueron fuentes de burlas que tuvo que esconder durante la infancia, para después convertirse en una virtud y su motor de vida: el canto y su formación profesional como contratenor. Su voz fue el primer paso a esa felicidad femenina que buscaba. En su experiencia de vida, la voz también es una condicionante para obtener empleo, así como una reflexión sobre la política de las identidades y una provocación a liberarlas:
Mi problema era la voz de mujer en un cuerpo de hombre, que en este caso implicaba la esencia femenina en una envoltura masculina. Con otras chicas trans pasa lo contrario: cuando ya tienen aspecto femenino, la voz las “delata”, lo cual no debería ser un problema. ¿Qué tal si una mujer tiene voz de barítono? ¿Qué importa si tiene tetas, pene o las dos cosas? Eso no le quita lo mujer ni implica que se tenga que “arreglar”; como a mí que me querían “arreglar” la voz. Aún nos cuesta mucho trabajo abrir nuestras mentecitas y entender que todos y todas tenemos el mismo derecho de vernos como queramos y de tener nuestra propia voz. (54-55)
Aprovechar sus múltiples talentos y lograr una plataforma artística han sido claves en la vida de Morganna: “El arte, que ahora es su poder, fue su salvación” (Mireles, 2021). Con un tono coloquial, por momentos, y cercano, construye una constante auto-definición juguetona e irónica, ante la demanda social de definirse y ante el reto de una vida que ha tenido que contestar y justificar lo que es para tener validez social:
¿Qué soy? Soy una X-Men no porque tenga superpoderes; soy una ex men porque era hombre. Y las trans nos parecemos a los mutantes: nacemos con un cuerpo de características distintas. No podemos decir abiertamente qué nos pasa. Nos temen, nos atacan. Soy mujer, pero como soy ex men, soy transexual: eso forma parte de mi vida. (313)
Otro aspecto importante de En el cuerpo correcto es su función como contrapunto al documental Made in Bangkok, pues ahora podemos leer la perspectiva y focalización de Morganna en lo que representó el viaje de su vida, cuando logró operarse. Comenta que fue un periodo agotador, anímica y físicamente, y a la distancia resalta su gratitud hacia todas y todos los involucrados para lograr su sueño. Constantemente menciona su necesidad —que apuntala personal— de quitarse el pene y reitera que no necesariamente es algo compartido por todas las experiencias trans. El libro le sirve también para corregir su postura política trans posterior al documental y aclarar qué transmitía cuando declaró que “se curó” de la disforia. Es un ejercicio que reconoce el error del borramiento de experiencias con el discurso y cambia de rumbo, mostrando el enriquecimiento de las políticas trans para repensar ideas y narrativas propias:
En el documental viene una declaración mía que me ha traído muchos regaños. Digo que al fin me voy a poder curar, que la disforia de género es una enfermedad […]. Primero, claro que yo no estaba enferma ni la disforia es una enfermedad […]. Segundo, ése era mi punto de vista y sale en la película porque en ese momento yo tenía eso en la cabeza. Me faltaba información y me faltaban herramientas, sí, y sobre todo estaba hablando de mí, de un caso particular. No estaba enarbolando ninguna bandera, y en definitiva mi opinión no representa la de todo el género trans. Después entendí que no era una enfermedad, aunque llevaba treinta y dos años sintiéndolo así, en parte por la sociedad a mi alrededor y en parte porque, como odiaba mi pene, de alguna manera asociaba el deseo de quitármelo con un mal que se terminaría con la operación. […] Y, tercero, ¿por qué me exigen que sea la activista perfecta? Hay un dicho: “Nadie nace sabiendo”, y aquí aplica muy bien. Que yo tuviera disforia de género y que hubiera ido a la Clínica Condesa o con Eusebio Rubio a tratarme la depresión y a que me ayudaran a hacer mi transición no me convirtió en una enciclopedia de asuntos sexuales ni en una experta en temas de diversidad. Todo esto me ayudó a vivir, me ayudó a encajar todas mis piezas y a convertirme en la mujer que ahora soy. (228-229)
La valentía de su testimonio resalta que las políticas trans se enriquecen en su multiplicidad, no hay un solo ni correcto camino trans. El acompañamiento, la identificación con otras mujeres y la posibilidad de compartir experiencias serán fundamentales. En la autobiografía aparece la figura de Roshell Terranova, dueña de un club nocturno trans (llamado en ese entonces El Lugar de Roshell), como una maestra de vida. También se dan cita mujeres trans que conviven entre muy distintas experiencias pautadas por los privilegios y la apertura (apoyo social, familiar, médico y legal) que ahora puede darse, en un encontronazo con generaciones previas que no tenían estos recursos y cuyos marcos de opresión se alejan mucho de los más recientes. El tema es estudiado por Jack Halberstam (2018), quien ve en las “generaciones trans” un problema de despolitización si éstas se siguen distanciando. La propuesta de Morganna consiste en buscar ese lugar de encuentro en la palabra, en la visibilidad y el acompañamiento entre diversas generaciones y posturas trans:
Sin embargo, la gente con privilegios tiene muchas más herramientas para entender a quienes no lo hemos sido. Incluso chicas trans que han nacido en familias con dinero y que las aceptan desde chavitas. Al menos conozco tres casos. […] Siempre tuvo todo a la mano y ahora, que ya es una mujer adulta, nadie sabe que nació como niño. Y está perfecto ¡qué padre! No tiene que decir nada si no quiere, pero ella no vive la situación que vivió N ni la que pasó Lizeth. A ella jamás la van a amenazar. No le van a echar perros de ataque ni terminará como una nota pasajera de periódico sólo por ser trans. Podría pasarle cualquiera de esas cosas, porque en este país eso le pasa a las mujeres a diario, pero hay situaciones de vida que ponen a muchas mujeres en mayor riesgo; hay contextos y situaciones en las que una mujer cisgénero o una mujer transgénero o transexual corren riesgos distintos, y en ese riesgo influyen distintos factores. No es cierto que no importa la raza ni la condición. Claro que importan. Importa dónde nacemos, cómo nos educan, si fuimos a la escuela, si tenemos para comer tres veces al día o si apenas nos alcanza para un kilo de tortillas. Hay que tomar todos esos factores en cuenta no para separarnos, sino justamente para entendernos y para unirnos, para solidarizarnos. Y no hablo de caridad ni de lástima; hablo de trabajo en común, de solidaridad real. (301)
César CAÑEDO
Fuentes primarias
LOVE [MARTÍNEZ BAUTISTA], Morganna (2017), En el cuerpo correcto, prólogo de Fernanda Tapia, ed. Libia Brenda, México: Grijalbo.
Bibliografía
HALBERSTAM, Jack (2018), Trans*, trad. Javier Sáez, Barcelona y Madrid: Egales.
MIRELES, Alicia (2021), “Morganna Love: un referente en la visibilización de la comunidad trans en México”, Infobae México, abril, s.p.
Materiales adicionales
Made in Bangkok (2015), dir. Flavio Florencio, Me Rio de Janeiro Producciones-Cacerola Films-Surfilms.
Oasis (2017), dir. Alejandro Zuno, Iliana Reyes y Ernesto Martínez Arévalo.
Perfil de agencia artística. Acceder
Redes de Morganna Love: Instagram, Facebook, X (Twitter)
Cómo citar este trabajo
CAÑEDO, César (2024), “Morganna Love”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.