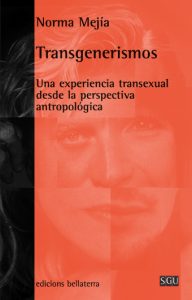
Norma Mejía Calderón (Bogotá, 1944) nació en el seno de una familia acomodada de la burguesía colombiana. A los 19 años fue a estudiar a París, donde empezó a frecuentar ambientes transexuales. Permaneció allí cinco años y tras graduarse en el Institut des Hautes Études Cinématographiques, en 1968 se mudó a Barcelona junto a su familia, donde trabajó como técnica y realizadora audiovisual. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona en los años de la Transición y más tarde regresó a su país natal durante dos años y medio, hasta 1985. Finalmente volvió a España, residiendo primero en Madrid y después en Barcelona, donde empezó a vivir como mujer hacia 1989. Durante 12 años ejerció la prostitución y en 1996 se vinculó al activismo trans de la Ciudad Condal junto a otras compañeras en el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya (CTC), organización pionera en España en la que Mejía ejerció de abogada.
Al mismo tiempo, realizó sus estudios de doctorado en Antropología en la Universidad de Barcelona y defendió su tesis en 2005 bajo la dirección de José Antonio Nieto Piñeroba. Durante los primeros años del siglo XXI encontramos el grueso de sus publicaciones. Escribe una novela de temática trans titulada Lorena, mi amor (2004), que resulta finalista del I Premio Terenci Moix, y dos años después Edicions Bellaterra publica el ensayo derivado de su tesis doctoral, Transgenerismos. Una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica (2006). Asimismo, aparece un artículo breve “Nara Cárdenas” (2000) en la revista BSTc del CTC, donde Mejía relata un caso de transfobia en la sanidad catalana.
Transgenerismos (2006) es su obra más importante. Se trata de un ensayo que rompe con el género de la tesis doctoral, ya que, aunque deba ser considerado un volumen de naturaleza científico-académica, también contiene el relato autobiográfico de la propia autora, quien, en un ejercicio antropológico conocido como “etnografía extrema” o “autoetnografía”, utiliza su propia experiencia vital como material académico. Mejía, que hizo su transición ya en la cuarentena, y que ha desarrollado actividades dispares, surge como un sujeto contrahegemónico dentro de los relatos de vida trans, que tipifican otro tipo de trayectorias vitales. Del mismo modo, si leemos este texto en relación con Lorena, mi amor, descubrimos gran parte de este mismo material vital pasado por el tamiz de la ficción, lo cual invita a una lectura en clave autobiográfica de la novela.
Uno de los rasgos más interesantes de Transgenerismos es la narración de diferentes experiencias o anécdotas sobre las trans con las que Mejía se cruza en su trayectoria vital. Dichas experiencias pueden ser colectivas, sin relatar las historias de sujetos concretos: “En las horas punta de los días punta, en el Arco podíamos trabajar unas ochenta personas, cincuenta mujeres y treinta transexuales. Quien más, quien menos, la mayoría teníamos noches en que no nos estrenábamos” (193). O individuales, en cuyo caso encontramos historias anónimas e identificadas con un nombre propio: “Una compañera, trans, del Arco, fue, a petición de su novio, a recoger un pequeño paquete a Correos. Sabía que contenía droga, pero pensó que no la pillarían. Se equivocó: la estaban esperando. Le cayeron nueve años. La mitad de su juventud” (94).
A lo largo de las páginas de Transgenerismos encontramos un gran número de trans con las que establece contacto entre finales de los años 80, los 90 y los inicios del 2000, divididas en dos grandes núcleos temáticos: las pertenecientes al mundo del activismo a través de su integración en el CTC en 1996, y sus compañeras de trabajo, las prostitutas trans de la zona de Arc de Triomf donde comienza a hacer la calle en 1989. De esta forma, en los capítulos que hablan sobre el CTC encontramos anécdotas y descripciones sobre Gladis (51), Manuel (82, 124, 143, 148, 167), Claudia (124-125, 131-132), María (97-102, 131, 142, 144), Eulalia (251, 314, 317, 321), Carmen / François (124, 134), Laura, (124, 134), Gerda (125, 131), Juliana (136-140, 244), Alice (142-143), Sandra (143-149), Andrea (143-144), Nora (162, 172-173), Julia (231, 235), Sofía (244), Juan y Elvira (305-310). En aquellos en los que se relatan sus noches de prostitución en Arc de Triomf, especialmente en el capítulo 10, “El Arco” (177-228), Mejía nos narra las historias sobre Mari Luz (179-182), Isabel (143-144, 193-194, 217, 226), Bárbara (193-194), Lulú / Montse (194-196), Victoria (206, 220-222), Sonia (143-144, 207-208, 215, 221), Ernestina (208, 215), Cristina (214), Antonia (216-217, 226), El Arlequín (220-221), La Morbo (221), Uma / Doris (222-223) y Gina (250).
Del mismo modo, aunque la mayoría de las experiencias recogidas pertenezcan a su etapa de prostitución y activismo entre finales de los 80 y los 90, existe una narración de lo que Mejía califica como “la época de la primera y espléndida generación de transexuales” (16) pertenecientes a las postrimerías del franquismo y los primeros años de la Transición y la democracia, época en que la autora fue observadora y no parte de esta realidad. Esta descripción constituye uno de los fragmentos más importantes de la obra en términos de memoria trans:
Un domingo de finales de los setenta decidí, después de mucho tiempo sin ir, dar un paseo por las Ramblas y me encontré con un espectáculo alucinante: la parte baja de la ciudad estaba llena de transexuales. No de hombres vestidos de mujer, sino de auténticas transexuales, con sus buenos pechos, sus anchas caderas, su pelo largo y teñido, sus vestidos y maneras provocadores. Era como si hubiesen tomado la ciudad. Una callejuela del Barrio Gótico, la de Rull, antes prácticamente muerta, estaba llena de bares de trans, uno detrás de otro, casi todos pequeños, pero también alguno muy grande, cuya instalación había debido de costar muchos millones. Además de las que estaban en los bares, muchas transexuales permanecían en la calle. Y casi ninguna era catalana. Sobre todo, andaluzas y canarias, que, obviamente se sentían más libres lejos de su tierra. El Raval y buena parte del Barrio Gótico eran una gran fiesta trans. Un gran fuego de artificio detrás del cual se ocultaban multitud de tragedias personales. Casi todas vinieron con la ilusión de poder llevar una vida de mujeres normales, que era lo que se sentían. Y chocaron contra el duro muro de la realidad. (90)
Además, la obra no solo incluye la realidad mediada por Mejía, sino que reproduce el discurso directo de mujeres trans cuyos testimonios transcribe literalmente: las entrevistas a María (97-102), Berta (145-146), Lola (343-370) y tres fragmentos de una entrevista no incluida a Yolanda (233, 242). Estas otras voces trans acrecientan el valor testimonial del volumen, especialmente en el caso de Lola, al configurar un testimonio de casi treinta páginas. La entrevista a María, por otro lado, representa el único testimonio del volumen centrado en Madrid y en su comunidad trans.
Todas estas historias de vida, de hecho, no quedan encerradas en Transgenerismos, sino que encuentran sus ecos en el resto de textos de Mejía. Así, el artículo sobre el caso de Nora Cárdenas es una reverberación de este conjunto testimonial y Lorena, mi amor es una novela en la que la materia vital recopilada para su tesis es convertida en ficción, no uniformemente en personajes autobiográficos, sino mediante episodios, anécdotas o recuerdos que encarnan diferentes personajes. Por ejemplo, en relación con el fragmento citado sobre la aparición de mujeres trans en la Barcelona de los 70, la novela contiene su consiguiente ficcionalización:
Barcelona se convirtió en una gran fiesta […] se llenó de trans, como si fuesen indisociables a la alegría que reinaba en el ambiente. Sobre todo en la parte baja de la ciudad, se las veía por todas partes. Continuamente surgían bares de trans. Calles enteras se llenaban de ellos, algunos enormes. Casi todas las trans eran andaluzas, aunque también había muchas canarias. (Mejía, 2004: 54)
La evidente necesidad de expresión identitaria de la propia Mejía nos muestra la deriva escritural y genérica de un mismo material autobiográfico a lo largo de formatos tan opuestos como una novela, un artículo y una tesis doctoral, obligándonos a entender su obra dentro de sus condiciones vitales y su historia personal.
Su trabajo incita a una reflexión en torno a la etiqueta “autobiográfico” —ninguno de sus textos “lo es” en sentido estricto— y a una reconsideración del panorama de testimonios de mujeres trans españolas. La obra de Mejía, de ser considerada como autobiográfica, sería una de las pocas que no estaría mediada por una segunda voz y que no estaría ligada de ningún modo al mundo del espectáculo. El trabajo de Mejía estaría vinculado al ámbito de la prostitución y al del activismo, al mismo tiempo que al académico, en tanto autora de una tesis doctoral. Sus textos representarían, de este modo, una de las producciones más insólitas publicadas en España.
Juan MARTÍNEZ GIL
Fuentes primarias
MEJÍA, Norma (2000), “Nara Cárdenas”, BSTc, 3, pp. 24-25.
— (2004), Lorena, mi amor, Barcelona: Tempestad.
— (2006), Transgenerismos. Una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica, Barcelona: Bellaterra.
Bibliografía
MARTÍNEZ GIL, Juan (2021), “Autobiografía imprevista. Gender y genre en la obra de Norma Mejía”, Estudios hispánicos, 29, pp. 95-103.
— (2021), “Intersecciones genéricas. Autoetnografía y autobiografía en Transgenerismos (2006) de Norma Mejía”, Diablotexto Digital, 10, pp. 214-231.
MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2015), “Norma Mejía: narrativas y memorias transgenéricas”, Memorias, identidades y experiencias trans: (in)visibilidades entre Argentina y España, eds. Jorge Luis Peralta y Rafael M. Mérida Jiménez, Buenos Aires: Biblos, pp. 78-94.
— (2018), “Hacia una cartografía de las textualidades autobiográficas trans en España”, Eventos del deseo. Sexualidades minoritarias en las culturas / literaturas de España y Latinoamérica a finales del siglo XX, ed. Dieter Ingenschay, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, pp. 155-168.
Materiales adicionales
NIETO PIÑEROBA, José Antonio (2001), “¿Homo Proteico u Homo Prometeico? Reflexiones sobre antropología de la sexualidad desde una experiencia académica”, La mirada cruzada en la Península Ibérica, ed. María Cátedra, Madrid: Catarata, pp. 137-158.
OSBORNE, Raquel (2009), “Transgenerismos, una aproximación de etnografía extrema: entrevista a Norma Mejía”, Política y sociedad, 46, 1.2, pp. 129-142.
Cómo citar este trabajo
MARTÍNEZ GIL, Juan (2024), “Norma Mejía”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.