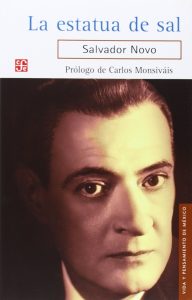
Salvador Novo López (1904-1974) fue hijo del español emigrado Andrés Novo Blanco y de la zacatecana Amelia López Espino, quien formaba parte de una numerosa familia de perfil matriarcal instalada en la Ciudad de México. Entre sus obras más importantes se encuentran: Nueva grandeza mexicana, Nuevo amor, La estatua de sal, En defensa de lo usado, Return ticket, Los diálogos y la serie de crónicas periodísticas reunidas bajo la denominación general de La vida en México en el período presidencial de…. Se desempeñó como poeta, dramaturgo, ensayista, crítico cultural, cronista, traductor, autobiógrafo, director teatral, publicista y funcionario público del área cultural. Es autor de una vastísima obra que no puede medirse críticamente por un mismo rasero debido a su variedad genérica y temática, a la diferencia cualitativa y cuantitativa de la misma, y a la constante intermitencia extratextual que su figura pública-privada —señaladamente su abierta condición homosexual— ocasionó en el ámbito cultural y en particular en los estudios literarios, todo lo cual ha dificultado su estudio y valoración. Se le identifica inmediatamente con el Grupo Contemporáneos, al cual, a su vez, se le ha definido como el conglomerado autoral que moderniza el ejercicio literario y artístico de México en el siglo XX, en contraposición con la corriente cultural, estética, artística e ideológica mayoritaria: el nacionalismo.
Su autobiografía, titulada La estatua de sal, es un texto inacabado, casi un borrador; considera apenas las primeras dos décadas de la vida narrable de su autor. Sin embargo, es notable por su capacidad de fabulación y por sus virtudes estilísticas: ironía depurada, dominio del retrato, despiadada caracterización de personas y situaciones y una franqueza inusual en la descripción de la vida afectiva, sobre todo en sus aspectos sexuales. Su redacción se sitúa entre las décadas de los años cincuenta y sesenta y debió de ser conocida por círculos allegados a Novo, pues ya para los años ochenta se publicaron fragmentos de la obra tanto del original en español como en traducción al inglés.
La estatua de sal presenta una subjetividad aquejada de malestar y la redacción autobiográfica parece ser de naturaleza terapéutica. Hay una razón etiológica para la narración: conocer, descifrar, entender las razones del deseo homoerótico, para lo cual se aplican los conceptos propios del psicoanálisis, de manera tal que los acontecimientos y los episodios se revisten con el signo del síntoma que deriva en una consecuencia englobante: el deseo entre hombres. Algunos de los términos que acompañan y califican los diversos episodios del texto son: “deseo”, “trauma original”, “normal”, “transgresión”, “libido”, “natural”, “genital”, “encauzar correctamente mi desarrollo sexual”, “anormal”, “placer por el sufrimiento”, “exaltación por la humillación”, “escapista voluntad de ruina que hallaba su descarga angustiosa en la masturbación”, “inclinación”, entre muchas otros. Este vocabulario y los conceptos que contienen proporcionan una dirección necesaria al autobiógrafo, no obligatoriamente al lector, en extremo tentado de fascinarse con la develación de un mundo gay muy activo, complejo y nutrido en las primeras décadas del siglo XX.
El autor-narrador-personaje principal se vuelca al texto en calidad de enfermo que, si bien padece un “mal irremediable”, quiere conocer la historia natural de su enfermedad. A estas características hay que añadirle otras dos que nos parecen igualmente cruciales. La primera es acerca de la adopción de rasgos clasificados como netamente femeninos como los mejores aliados para narrar los devaneos amorosos más primigenios:
Aquel secreto que era al mismo tiempo una revelación vagamente esperada, me llenó de una íntima felicidad. Era el triunfo de mi belleza, la realización de mi anhelo de tener un novio como las muchachas del Colegio Modelo, la posibilidad de penetrar en el misterio del cuarto vacío a que el hombre desconocido se había llevado a Epifania. (Novo, 1998: 65)
Las siguientes palabras en realidad resguardan conceptos adjudicados al amor romántico combinado con la ingenuidad: “belleza”, “boca dueña de mi dulce secreto”, “triunfo”, “anhelo”, “novio”, “corazón acelerado”, entre otras, que adscriben al autobiógrafo a los comportamientos estereotipadamente femeninos. Los mismos se extenderán más adelante a los ademanes y al arreglo personal con el objetivo primero de identificarse como heterodoxo sexual y, más adelante, como método escandalizador. Es gracias a este último objetivo que Novo se vuelve verdaderamente paradigmático porque los episodios de actividad homoerótica, ya sean flirteos, amistades, reuniones, amoríos o los pormenores de la actividad netamente sexual no se escatiman; por el contrario, hay un énfasis especial en ellos que no dudamos en aseverar que es un rasgo muy peculiar en este autobiógrafo.
Al respecto, uno de estos pasajes nos sirve de ejemplificación y se escenifica en ocasión del inicio de relaciones sexuales entre el narrador-personaje y el chófer de unos parientes cercanos:
Luego desabrochó sus botones, extrajo su pene, y pugnó por hacerme tocarlo, mientras miraba con atención. “¿Te gusta?”, murmuró. Yo no contesté. Apoyado de espaldas en el pretil, lo empuñé, más lleno de curiosidad que de deseo; contemplé su tersura, la redondez de su cabeza que terminaba en una pequeña boca, libre del prepucio que mis masturbaciones no lograban más que aflojar en mi propio sexo; de un hermoso color moreno. (84)
Gracias a sus diferentes iniciaciones sexuales y con las posibilidades que la Ciudad de México le ofrece, Salvador Novo se dedica a ejercer con singular frecuencia su sexualidad, para la cual encuentra todo un territorio sexuado del que da muy buena cuenta y que indiscutiblemente abona en la valoración de un mundo homoerótico que sin esta apoyatura documental se hubiese perdido irremediablemente.
Novo fue un refinado maestro en el uso de la ironía y en La estatua de sal sus procedimientos van progresivamente apoderándose del texto en su desarrollo cronológico lineal. Esto es: a medida que el narrador rememora episodios de su adolescencia y primerísima juventud abandona el registro confesional y recurre a la ironía con el intento de alejar esa materia vital que parece dañarlo. ¿Elegía a estas edades y sus posibilidades en todos los ámbitos? Muy probablemente.
El título seleccionado por Novo, La estatua de sal, remite directamente a la prohibición bíblica de abstenerse de mirar para atrás, hacia el pasado, so pena de petrificarse. Él infringe esta prohibición y se revitaliza legándonos un texto valiosísimo para las homosexualidades mexicanas. El yo configurado en el texto probablemente se sentía enclaustrado en su presente y busca guía, explicación y consuelo en la redacción autobiográfica. Su carácter inacabado en algún momento podría decepcionar por la falta de continuidad. No obstante, lo que sí tenemos es el texto autobiográfico homoerótico mexicano más importante hasta la fecha, no solo por el espacio autobiográfico del autor, su centralidad en la vida pública mexicana de la mayor parte del siglo XX, sino también por su capacidad escritural y su atrevimiento al describir situaciones propias relacionadas con el homoerotismo como no lo ha hecho ningún otro autor mexicano.
A Salvador Novo se le reprocha su cercanía con la autoridad, sus coqueteos y contubernios con las altas esferas del poder político y económico de México. Indudablemente supo aprovechar esos vínculos y gozó del aplauso y reconocimiento público y privado. Pero, simultáneamente, fue objeto de escarnio en todo tipo de publicaciones periódicas, en las caricaturas políticas, en las conversaciones hasta convertirse en el paradigma del homosexual mexicano: exaltado y degradado simultáneamente. Sin hacer un pronunciamiento sobre su identidad sexual, su performance pública se satisfacía cuando comprobaba que no cabía duda sobre el hecho de que su heterodoxia sexual era reconocida. La doble moral marca su existencia, pero él se encargó de torcerla lo más que pudo a su favor y en esto lleva un mérito cívico incalculable.
Humberto GUERRA
Fuentes primarias
NOVO, Salvador (1979) Sus mejores obras: Prosa, Poesía, Teatro, ed. Roberto Vallarino, México, D. F.: Promexa.
— (1984), Nuevo amor y otras poesías, México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Educación Pública.
— (1996), Viajes y ensayos I y II, México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
— (1998 [ca. 1945]), La estatua de sal, México, D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica.
Bibliografía
ACERO, Rosa María (1998), Novo ante Novo: un novísimo personaje homosexual, Tesis Doctoral inédita, Universidad de California-Santa Bárbara.
BARRERA, Reyna (1999), Salvador Novo: Navaja de la inteligencia, México, D. F.: Plaza y Valdés.
FOSTER, David William (1994), ed., “Salvador Novo”,Latin American Writers on Gay and Lesbian Themes: A Bio-Critical Sourcebook, Westport: Greenwood, pp. 290-293.
GUERRA, Humberto (2008), “La dicotomía estructuradora en Salvador Novo: afeminamiento y virilidad”, Revista Iberoamericana, 225, XXIV, pp. 1149-1159.
— (2001), “La ironía como método prosopopéyico en La estatua de sal”, Fuentes Humanísticas, 23.12, pp. 39-57.
MAHIEUX, Viviane (2008), “The Chronicler as Streetwalker: Salvador Novo and the Performance of Genre”, Hispanic Review, 76.2, pp. 155-177.
MONSIVÁIS, Carlos (1998), “El mundo soslayado (Donde se mezclan la confesión y la proclama)”, en Salvador Novo, La estatua de sal, México, D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, pp. 11-42.
— (1999), “Salvador Novo: Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen”, Amor perdido, México, D. F.: Secretaría de Educación Pública-ERA, pp. 265-296.
— (2000), Salvador Novo: Lo marginal en el centro, México, D. F.: ERA.
SABORIT, Antonio (1996), “Cronología”, en Salvador Novo, Viajes y ensayos I, México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 645-657.
Materiales adicionales
Documental Novo por Novo (2020). Acceder
Cómo citar este trabajo
GUERRA, Humberto (2022), “Salvador Novo”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.