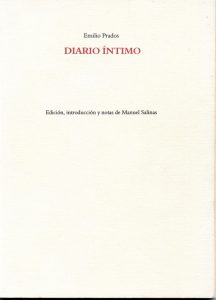
Emilio Prados nació en Málaga el 4 de marzo 1899 en el seno de una familia de clase media acomodada. Fue desde muy joven un hombre enfermizo a causa de una deficiencia de tipo respiratorio que no impidió, sin embargo, su decidida participación en la Guerra Civil de España en defensa de la República. A partir de 1939 se instaló en la Ciudad de México donde, a pesar de unos recursos muy limitados y de una salud cada día más precaria, siguió dando muestras de su dedicación y compromiso con los más débiles. Allí murió a punto de cumplir los 63 años el 24 de abril 1962.
La escritura de Emilio Prados ha entrado en el canon peninsular como miembro de pleno derecho de la Generación del 27 y se estudia en relación con el proyecto vanguardista asociado a sus poéticas. Sus trayectorias biográfica y literaria indiscutiblemente lo asocian, en efecto y por defecto, a miembros de esa generación y a otros importantes nombres afiliados al mundo literario español del siglo XX. Por ejemplo, con Federico García Lorca compartió educación, estancia y vida entre 1919 y 1921 en la famosa Residencia de Estudiantes de Madrid; con Manuel Altolaguirre fundó un proyecto editorial decisivo en el contexto cultural de los años veinte en torno a la revista Litoral. Como demuestra su correspondencia, Prados mantuvo a lo largo de su vida estrechas relaciones de tipo afectivo y profesional con Luis Cernuda*, Vicente Aleixandre, José Luis Cano o Camilo José Cela.
Colecciones de poemas como Cuerpo perseguido (1928) o Jardín Cerrado (1946) hacen gala de un lenguaje expresionista muy difícil imbricado en el irracionalismo. La oscuridad del lenguaje en estos textos alude al conflicto que provoca la inscripción del deseo prohibido en el poema; esto es, a un sistema alternativo de conocimiento o epistemología del armario homosexual que ya se sugiere desde los títulos mismos de estos poemarios. No sorprende, por consiguiente, que se pueda hablar de “una retórica de la oscuridad” (Mira, 1999: 587).
Prados es también autor de un Diario íntimo de juventud redactado probablemente entre los años 1919 y 1921, primero durante su estancia en la Residencia de Estudiantes, y luego durante un período de convalecencia en un sanatorio de la ciudad suiza de Davos Platz. En las páginas del Diario sobresale una individualidad fluida e inestable, caracterizada por la tensión emocional que produce en el sujeto autobiográfico el conflicto entre la heterosexualidad obligatoria y el deseo sexual prohibido. Por ejemplo, en una de sus entradas más significativas, Prados rememora la adolescencia en los siguientes términos:
Fue cuando mi corazón se abrió por primera vez al amor, a un amor verdadero, tal vez el único de mi vida. Mi edad era una valla para que los sentimientos perversos, que luego han ido naciendo en las sombras, entre las arañas de los rincones de mi espíritu, pudieran mezclarse en él. (1998: 38)
La experiencia afectiva del adolescente en estas líneas refleja la tensión que experimenta el sujeto entre “un amor verdadero” y “los sentimientos perversos”, aunque en ningún momento se desvele la definición sexual del objeto del deseo del hablante. La supresión de este dato se convierte, paradójicamente, en un poderoso acto de habla que indica la imposibilidad de su articulación en el lenguaje. En este sentido, el pudor de Prados en su Diario íntimo refleja una experiencia fundacional de la memoria LGBTIQ+ en el contexto cultural hispano; esto es, refleja la expresión de un impulso vital —la vergüenza gay— que todavía no se ha transformado en instrumento de reivindicación colectiva.
Durante los años treinta, Prados produjo un importantísimo corpus de poemas de corte neopopular en los que emplea un lenguaje mucho más accesible. A pesar de su incuestionable relevancia histórica y cultural, el Calendario del pan y del pescado (1933-1934) y, sobre todo, sus Romances de la Guerra Civil (1937) han sido mucho menos estudiados. Los textos recogidos en estos poemarios sobresalen no solo porque demuestren el compromiso ético del poeta con las clases trabajadoras o por su activismo político en un momento decisivo en la historia reciente de España. Su importancia también radica en la actuación en esta escritura de un modelo de género que cuestiona la asociación automática de la masculinidad heterosexual con las formaciones ideológicas que la sustentan, como la guerra, la familia, y la nación.
Enrique ÁLVAREZ
Fuentes primarias
PRADOS, Emilio (1998), Diario íntimo, Málaga: Diputación de Málaga.
— (1999), Poesías completas, 2 vols., Madrid: Visor.
Bibliografía
ÁLVAREZ, Enrique (2021), “Del sentir retrospectivo: afectos y memoria LGTBQ en el Diario íntimo de Emilio Prados (1919-1921)”, Estudios Hispánicos, 29, pp. 13-23.
CANO, José Luis (1992), ed., Epistolario del 27: Cartas inéditas de Jorge Guillén, Luis Cernuda, Emilio Prados, Madrid: Versal.
FOSTER, David William (1999), ed., Spanish Writers on Gay and Lesbian Themes: A Bio-Critical Sourcebook, Westport: Greenwood, pp. 125-126.
MIRA, Alberto (1999), “Prados, Emilio (1899-1962)”, Para entendernos: Diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica, Barcelona: Ediciones de la Tempestad, pp. 587-588.
Materiales adicionales
Información sobre la relación entre Prados y García Lorca. Acceder
Estudio sobre el potencial queer de la escritura de Prados. Acceder
Cómo citar este trabajo
ÁLVAREZ, Enrique (2022), “Emilio Prados”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.