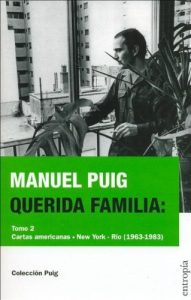
En pleno corazón de la Pampa, a más de mil kilómetros de la capital, General Villegas se presentaba ante Juan Manuel Puig Delledonne (General Villegas, Argentina, 1932-Cuernavaca, México, 1990), según relató en 1977 a Joaquín Soler Serrano en una entrevista para el programa televisivo español A fondo, como “la vigencia total del machismo” (7:40). La masculinidad a emular en la sociedad en que había nacido, la cual implicaba el uso de la fuerza y del poder, chocaba irremediablemente con la sensibilidad y falta de agresividad que le caracterizaban. Incapaz de ingresar en el mundo masculino que le ofrecía la figura paterna, se sumía en el cosmos alternativo que le brindaba el cinematógrafo local al que acudía a diario con su madre: “Papá quería que entrara en su mundo, es decir, que aceptara jugar con otros chicos, que aprendiera a andar en bicicleta… Eso me creaba un gran conflicto. Mis recuerdos más lejanos están ligados a las sensaciones de un grandísimo malestar ante la gente y de una enorme placidez durante las funciones de cine donde yo no era más que una mirada. Y eso mamá lo comprendía” (Romero, 2006: 60).
En 1943, sin embargo, el fallecimiento de un hermano recién nacido y un intento de violación por parte de un adolescente provocaron que su madre tratara de mostrarle la realidad del mundo en que debía aprender a vivir. Manuel cerró los ojos y se aferró con redoblada fiereza a la ficción: “Mamá cambió de actitud […]. Durante los tres años siguientes no crecí ni un centímetro” (Romero, 2006: 61). Dos años más tarde, finalizada la educación primaria se trasladó a Buenos Aires, donde descubrió que esa agresividad de la que había tratado de huir en su localidad natal traspasaba todas las fronteras (Puig, 1977: 12:00-12:26).
Dedicado en la edad adulta a la creación literaria, la escritura se le antojaba como el vehículo idóneo para plantear y profundizar en problemáticas personales: “Siempre hay un personaje con el que me identifico, porque siempre se originan en un encuentro con un personaje que me permite replantearme o plantearme por primera vez problemas míos no resueltos, con perspectiva […]. Al verlos incorporados a alguien que está fuera de mi órbita, […] puedo intentar analizarlos con una distancia” (Romero, 2006: 279). En su primera novela, La traición de Rita Hayworth (1968), y nuevamente en Boquitas pintadas (1969) y en The Buenos Aires Affair (1973), abordó el tema de la libertad sexual y la homosexualidad, pero ambas fueron censuradas. Al respecto, el autor opinaba que dicha opresión iba estrechamente unida a la represión sexual: “Llegué a la conclusión de que el origen de la explotación era en realidad la represión sexual. El ‘sexismo’ es el tema no explícito de mi primera novela” (Romero, 2006: 67). A partir de la prohibición de la circulación y venta del libro por parte de Perón en 1974 y la renovación de la misma en 1976, los siguientes no corrieron mejor suerte. En España, en cambio, se publicó ese mismo año El beso de la mujer araña, el más premiado y admirado en la actualidad. En sus páginas, los personajes (un homosexual afeminado y un preso político de ideología marxista) reflexionan sobre la masculinidad, la feminidad, la represión sexual y, por supuesto, la homosexualidad. Además, el autor emplea numerosas notas a pie de página configuradas como paráfrasis de estudiosos de tanto renombre como Freud, Marcuse o Altman para dar a conocer un saber científico, violentamente negado a la sociedad, sobre el posible origen de dicha orientación sexual.
Al tiempo que sus novelas levantaban ampollas y recibían valoraciones de todo tipo, Puig se despojaba en el ámbito privado de la timidez con que se le conocía en la vida pública: “Aunque en público era abiertamente homosexual, en privado era totalmente escandaloso. Siempre se refería a sí mismo como ‘esta mujer’ y no tenía piedad con los ‘escritores en el armario’; de forma muy perversa se refería a ellos como ‘ella’. Les puso nombres de estrellas de cine a todos los escritores famosos del boom” (Manrique, 2000: 74). Esta libertad de comportamiento cuando se hallaba en compañía de personas de su entera confianza era la misma que deseaba para la humanidad en conjunto: abogaba por la prohibición de términos con significados tan rígidos como “macho”, “hembra”, “homosexual”, “heterosexual”, etc., y afirmaba que la homosexualidad no existe, sino únicamente individuos que llevan a cabo actos homosexuales (Puig, 1977: 139). Por ello, consideraba las actividades sexuales totalmente intrascendentes, pues no admitía que la identidad pasara por la sexualidad: “La normalidad de la sexualidad sería más fácil a partir de la bisexualidad y el abandono de los prejuicios impuestos sobre las etiquetas; lo que traería como consecuencia superar el peso moral de la homosexualidad” (Romero, 2006: 246).
Si bien aplaudía y admiraba los movimientos de liberación que habían logrado la igualdad para los homosexuales en el terreno laboral —no en vano había sido en 1971 miembro fundador del Frente de Liberación Homosexual en Argentina junto a Juan José Sebreli, Blas Matamoro y Néstor Perlongher (Villagarcía, 2021)—, creía que partían de una base errónea porque con ella había nacido también el “gueto gay” (Puig, 1977: 140). A su entender, el desacierto radicaba en no ver que la especie humana no puede ser ni heterosexual ni homosexual, pues no son diferenciables ni irreconciliables: “Son actitudes que resultan de las presiones que las sociedades represivas ejercen desde hace siglos. Si la elección del rol sexual no fuera coercitiva […], no habrían existido los personajes de carácter caricaturesco que son el macho, la hembra y el o la homosexual” (Romero, 2006: 275). Al particular le dedicó también en 1997 un artículo titulado “El error gay”, en cuyas líneas desarrolla más detenidamente, como ya hiciera diecisiete años atrás en una entrevista en Brasil para la revista Lampião da esquina, su parecer en esta materia, que merece complementarse con las aportaciones que Suzanne Jill Levine (2001) brindó en la biografía de nuestro autor.
Laura MARTÍNEZ CATALÀ
Fuentes primarias
PUIG, Manuel (1977), “A fondo: entrevistas esenciales”. Entrevistado por Joaquín Soler Serrano. Acceder
PUIG, Manuel (1997), “El error gay”, Debate Feminista, 16, pp. 139-141.
PUIG, Manuel (2005), Querida familia. Tomo 1. Cartas europeas (1956-1962), Buenos Aires, Entropía.
PUIG, Manuel (2006), Querida familia. Tomo 2. Cartas americanas. New York – Río (1963-1983), Buenos Aires, Entropía.
ROMERO, Julia (2006), Puig por Puig. Imágenes de un escritor, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
Bibliografía
CANALA, Juan Pablo (1980), “Puig en Río: la sexualidad ‘casi’ escondida”, Revista Transas. Letras y artes de América Latina. Acceder
LEVINE, Suzanne Jill (2001), Manuel Puig y la mujer araña: Su vida y ficciones, trad. E. Gandolfo, Barcelona: Seix Barral.
MANRIQUE, Jaime (2000), “Manuel Puig: el escritor como diva”, Eminentes maricones: Arenas, Lorca, Puig y yo, trad. J. Camacho, Madrid: Síntesis, pp. 71-111.
VILLAGARCÍA, Martín (2021), “Manuel Puig y el Frente de Liberación Homosexual: un diálogo nunca abandonado”, Moléculas Malucas. Acceder
Materiales adicionales
Documental Soy lo que soy – Manuel Puig (2015). Conducción de Sandra Mihanovich. Tranquilo Producciones para ARTEAR. Acceder
Documental Regreso a Coronel Vallejos (2018), dir. Carlos Castro, productora Tatú Carreta.
Cómo citar este trabajo
MARTÍNEZ CATALÀ, Laura (2023), “Manuel Puig”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.