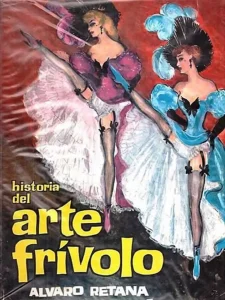
El estudio de la producción literaria y artística de Álvaro Retana (1890-1970) ha sido escaso hasta principios del siglo XXI. Las razones que han podido propiciar este olvido obedecen al menos a tres factores: en primer lugar, a su creatividad poliédrica, pues, además de novelista, Retana fue escenógrafo, diseñador de vestuarios teatrales, ilustrador, músico, letrista y cronista de la farándula española antes de la Guerra Civil, circunstancia que ha favorecido una cierta desubicación académica entre quienes no practican la interdisciplinariedad. En segundo lugar, su obra se mueve en territorios de una cultura popular que, hasta fechas recientes, ha merecido escaso respeto: así, Retana se consagró al cuplé y su narrativa se amoldó con frecuencia al odre de la novela erótica (o “galante”); ambos fueron géneros, musical y literariamente hablando, ampliamente denostados por las élites. La tercera razón que explicaría ese ostracismo sería su sexualidad heterodoxa, condenada tras la Guerra Civil española, como certifican los títulos de unas ficciones de muy considerable difusión: Las “locas” de postín (1919), Los ambiguos (1922), El crepúsculo de las diosas (1922), A Sodoma en tren botijo (1933),…
El homoerotismo explícito e implícito a lo largo de su prolífica obra debe ser lugar común de los estudios que la aborden, como bien demostró Luis Antonio de Villena* en una monografía casi fundacional de la nueva fase de recepción de su producción. Se trata, eso sí, de un componente poco común, según analizase Maite Zubiaurre, quien afirma que Retana creó el tipo de homosexual simpático, dicharachero, ingenioso, que es orgullosamente gay y alegremente frívolo, que se entrega sin complejos al placer y es siempre juguetón e irreverente. Un gay, flamboyante, noctámbulo y vividor, al estilo Almodóvar* o, mejor aún, al estilo Mendicutti, que no cae nunca en el cliché de homosexualidad = sordidez.
Retana manejó diversas tipologías textuales para introducir elementos de carácter autobiográfico, en torno también a la construcción de una masculinidad disidente —la misma que, precisamente, le granjeó una enorme popularidad durante la “Edad de Plata”. Según expusieron Pilar Pérez Sanz y Carmen Bru Ripoll (1989), Retana fue pródigo en sus colaboraciones en la prensa española a partir de 1911. Muchos de sus artículos fueron crónicas del universo de las variedades, aunque conforme su fama creció la voz en primera persona fue ocupando un territorio mayor. En algunas de ellas se aprecia un Retana en su máximo esplendor. Repartiendo bendiciones y coscorrones. Con un “yo” omnipresente sin remilgos. Sin complejos y con orgullo, sea cual sea el tema que aborde. A nadie sorprenderá que nuestro autor pueda considerarse, en palabras de Alberto Mira*, “la primera vedette homosexual española” (2004: 41).
Su Historia del arte frívolo (1964) debe interesarnos como vindicación de la heterodoxia arrebatada por el nacionalcatolicismo a partir de 1939 y como memoria de una juventud que huyó irremediablemente, retratando un pasado farandulero con tintes autobiográficos, lidiando con la censura oficial y escribiendo una semblanza personal que merece conservarse como testimonio del humor camp del imaginario protogay español. En las páginas prologales, Retana introdujo una semblanza autobiográfica, con fotografía incluida, que le presenta no a la altura de 1964, sino al inicio de sus años de esplendor, en 1911, muy acicalado con su frac impecable:
Había nacido en alta mar, durante un viaje de mis padres a Filipinas, frente a Colombo, capital de Ceilán, esa isla maravillosa donde dicen que estuvo el paraíso de Adán y Eva, prendida de Asia como un corazón rojo y verde, colores que parece ser marcaron mi destino. Al desembarcar fui bautizado por el obispo en Batangas, lindo pueblecito de indios fieros y sensuales, cercano a Manila, donde residían mis abuelos, indicando como fecha de mi nacimiento el 26 de agosto de 1890, bajo la influencia que nunca pude explicarme de Virgo, signo del Zodíaco con el cual me declaro incompatible […] Mi formación intelectual se la debo a autores extranjeros: Emilio Zola, Catulle Méndez, Arsenio Houssaye, Maupassant, Oscar Wilde, Colette, Huysmans, Rachilde, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle Adam, Jean Lorrain… Si ardiese mi biblioteca salvaría Las mil y una noches que es mi obra favorita. (Retana, 1964: 21)
La autosemblanza sigue el mismo patrón de omisión/afirmación y de información/confirmación que Retana empleará para los “imitadores de estrellas”, táctica que le permitía concretar el retrato erótico mediante una perspicaz técnica narrativa. En el caso de su “Autobiografía”, ofrece un retrato más demorado, siguiendo una técnica retórica más sutil por gradual: primero el “corazón rojo y verde”, que remite a la pasión y al color con el que se distinguían sus novelas y letras eróticas escritas durante las décadas de los años diez y veinte; después, esa condición de anti-Virgo, más coloquial. A continuación, la biblioteca formativa en donde destaca la presencia de nombres como el de Oscar Wilde, en el centro de una enumeración tan decadentista y connotada de la cultura sexual contemporánea. Esta enumeración no puede ser sino orgullosa declaración de principios para los “entendidos” a la altura de 1964, ajenos a la norma impuesta de sexualidad unívoca y monolítica: “Nada aprendí de los literatos españoles” (Retana, 1964: 21). Unos “entendidos” que, como él, sobrevivían con humor e ironía, a pesar de los silencios, a pesar de la religiosidad católica, gracias al calor del recuerdo de los éxitos “alocados”, amorosos y profesionales, íntimos y públicos. Aquello que más sorprende no es el desparpajo de su egolatría, sino que su autoestima no hubiera mermado lo más mínimo con el paso de las décadas y las circunstancias no siempre alegres de su biografía a partir de 1936.
Existiría una sorprendente tercera tipología textual autobiográfica —que muestra un “yo retrospectivo” privado, a partir del testamento notarial— en donde podemos constatar un buen ejemplo de la autocensura que debieron practicar tantos y tantos creadores españoles durante la dictadura franquista. Basta comparar la semblanza para Historia del arte frívolo con su testamento para advertir cuáles eran los límites públicos y privados de una trayectoria vital tan dilatada como intensa.
Puede asegurarse que Retana produjo un caudal muy abundante de “escrituras del yo”. Así, si pensáramos en un “yo filtrado” por el propio autor a través de otros géneros literarios, ajenos a los más estrictamente autobiográficos, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Sin ir más lejos, algunas de sus novelas serían aparentemente autobiográficas, como la titulada Mi alma desnuda (1923), o nos toparíamos con ficciones en donde Retana declara que recrea episodios de su vida. Si pensáramos en otro núcleo de producciones, en donde el “yo” aparece mediado por una tercera persona, también dispondríamos de abundante material. Sería el caso de las numerosas entrevistas anteriores a la Guerra Civil que aparecieron tanto en revistas y periódicos como en sus propios libros. Un ejemplo lo podríamos leer en el curioso prólogo de Artemio Precioso, director de la colección “La novela de hoy”, a la novela de Retana titulada Flor del mal (1924).
Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ
Fuentes primarias
RETANA, Álvaro (1923), Mi alma desnuda, Madrid: Hispania.
— (1924), Flor del mal, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra-La novela de hoy.
— (1964), Historia del arte frívolo, Madrid: Tesoro.
— (2013), Las “locas” de postín / Los ambiguos / Lolita buscadora de emociones / El tonto, ed. Maite Zubiaurre, Doral, Florida: Stockcero.
Bibliografía
MIRA, Alberto (2004), “La otra (más)cara de Oscar Wilde: Álvaro Retana y la performance camp”, De Sodoma a Chueca: Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX, Barcelona-Madrid: Egales, pp. 155-175.
PELÁEZ MARTÍN, Andrés (2006), Vestir el género frívolo: Álvaro de Retana (1890-1970), Madrid: Ministerio de Cultura.
PÉREZ SANZ, Pilar y Carmen BRU RIPOLL (1989), La Sexología en la España de los años 30 (IV): Álvaro Retana, “el sumo pontífice de las variedades”, Madrid: Instituto de Ciencias Sexológicas (monográfico de la Revista de Sexología, nº 40-41).
VILLENA, Luis Antonio de (1999), El ángel de la frivolidad y su máscara oscura: Vida, literatura y tiempo de Álvaro Retana, Valencia: Pre-Textos.
Cómo citar este trabajo
MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2022), “Álvaro Retana”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.