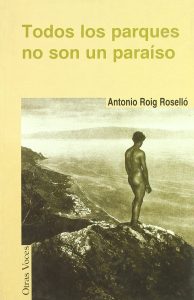
Si bien Todos los parques no son un paraíso, la novela autobiográfica de Antonio Roig (1939-), obtuvo un éxito sin paliativos en el momento de su publicación, el libro ha caído, en los últimos años, en un olvido considerable. Subtitulada, para alejar cualquier tipo de dudas, Memorias de un sacerdote, fue finalista del Premio Planeta en 1977 y su contenido generó un escándalo monumental, que culminó con la expulsión de Roig de la orden de los Carmelitas Descalzos. Esta novela forma parte de una trilogía de alto contenido autobiográfico que Roig completó en los años subsiguientes con Variaciones sobre un tema de Orestes (1978) y Vidente en rebeldía: un proceso en la Iglesia (1979). Sin embargo, es en Todos los parques no son un paraíso donde Roig consigue alcanzar un mayor grado de notoriedad: se trata, a fin de cuentas, de un texto pionero que nos da acceso, con una audacia inusual para la época, a una panorámica compleja de las subjetividades subalternas.
Atormentado por la muerte de su padre y sumido en una profunda crisis religiosa, Antonio Roig relata, en Todos los parques no son un paraíso, el momento en que decide autoexiliarse de manera temporal en Londres, avanzada la treintena. El viaje a la capital británica se convierte, en la primera parte de la obra, en un intento desesperado de reencontrar a su padre —en un Edipo casi paródico en su exceso— en los hombres mayores que busca en parques y urinarios. En la segunda parte del libro, el narrador conoce a Ronald, un hombre viudo, bisexual, torturado y torturador, con el cual mantendrá una relación, como no podría ser de otro modo, tormentosa.
Especialmente en la primera parte de la obra, los parques y otros lugares de ligue encarnan, podríamos decir, la condición precaria del narrador: por un lado, en ellos encuentra una manera de satisfacer el deseo homosexual que, junto con la necesidad de huir de su familia tras la muerte del padre y el replanteamiento de su vocación religiosa, le había llevado al exilio; por el otro, los lugares de ligue acabarán ofreciendo la posibilidad de formar un tipo de comunidad que se desenvuelve en la periferia de la heteronorma. Como ser precario, en Roig convergen el exilio de una situación política desfavorable —las incertidumbres inherentes a la transición española—, una familia deshecha y un deseo subalterno, con el agravante de su condición de hombre religioso.
El cruising (ligue callejero), en Todos los parques no son un paraíso, tiene algo de ritual y de contra-espectáculo urbano. Roig es pionero en escribir sobre el ligue en España, y lo hace en un best-seller, finalista del Premio Planeta. En el libro se arroja luz sobre el ritual nocturno que tiene lugar, especialmente, en el Hyde Park de Londres:
Al atardecer, cuando la gente se dispersa, se forman a pesar de todo dos o tres grupos persistentes […]. Cuando oscurece y los grupos se extinguen definitivamente, el Parque se puebla de sombras […]. Las sombras surgen en todas direcciones: caminantes de un mundo en pena, sombras de carne que espían la noche, centinelas anónimos que, como lobos, buscan su festín. (Roig Roselló, 1977: 56-57)
Dada la condición de sacerdote de la orden de los Carmelitas Descalzos del autor —aunque Roig fue expulsado a divinis tras la publicación del libro—, el ritual del cruising también se puede asociar, en la novela, a una suerte de viacrucis por parte del autor y narrador. En el libro, la descripción de la comunidad deseante convive con un plúmbeo complejo de culpa. Brad Epps comenta que “la mayoría de las sociedades ha tendido a consignar […] al sujeto queer […] a ningún lugar que no sea abyecto, pecaminoso, criminal o anormal” (2008: 230, énfasis del autor). El mismo Roig escribe, al referirse a estos lugares de cruising: “Vivimos al margen de la Ley. Somos vulnerables. Cualquiera puede aprovecharse de nosotros. Somos una carroña que necesita de la noche para ampararse” (1978: 73, énfasis mío). El viacrucis de Roig no permite la redención. En este sentido, se distancia del posicionamiento más radical de otros escritores, y es por ello por lo que, según argumenta Robert Richmond Ellis (1997), la voz de Roig no encuentra una buena acogida en la incipiente comunidad gay española, puesto que una lectura superficial de la obra puede sugerir que el autor acaba abrazando los estereotipos homofóbicos frente a los que, en principio, se alzaba.
Es cierto que el cruising es visto, en varios fragmentos del libro, como una cacería deshumanizada; sin embargo, este ritual de seducción no está completamente vacío: en él, Roig encuentra una comunidad precaria, representada por su amigo y confidente, George, y posteriormente por su problemático amante, Ronald. De hecho, en un momento de lucidez casi profética, el narrador se atreve a aventurar el acceso de gais y lesbianas al régimen (homo)normativo:
Un día, cuando tú y yo hayamos muerto, de aquí a cien años quizá, la sociedad organizará su “Año Internacional del Homosexual”. Vendrá refrendado por los grandes Organismos Internacionales. Entonces será bien visto y estará de moda hablar del homosexual. (Roig Roselló, 1977: 74)
El paisaje político que le toca vivir al autor es radicalmente opuesto. Sin embargo, del mismo modo que Roig retuerce de tal modo su complejo de Edipo que acaba sintiéndose extrañamente cómodo en su búsqueda de un padre-amante, también parece sentirse cómodo en su precariedad sociopolítica: el “Año Internacional del Homosexual” no parece tanto una alegre promesa de futuro como un horizonte lejano que le permite observar el presente con una deseada melancolía.
Pese a ser escrito desde la nostalgia, momentos de lucidez como este parecen matizar la imagen desoladora, furtiva, que el narrador pinta de los homosexuales a través del cruising y a través de su relación con Ronald. Es en estos momentos de contraste cuando aparecen destellos queer, que están presentes en varios momentos del libro. Roig descubre, al llegar a Londres, que el ligue callejero no es la única consecuencia de la precariedad de la condición sociopolítica de los homosexuales. Vivir al margen también ha permitido el surgimiento una suerte de comunidad periférica:
La amistad con George me dio ocasión de conocer los criterios que regulan la convivencia entre homosexuales […]. Afectivamente no dependían el uno del otro. Cada uno había establecido otras relaciones. Podían separarse en cualquier momento. Los homosexuales no tienen otros compromisos que los que se imponen a sí mismos. Se juntan y se separan libremente. (Roig Roselló, 1977: 53)
Estos grupos, según el narrador, “se habían organizado para influir en la sociedad” (83). El narrador, sin embargo, observa esta relacionalidad desde una cierta distancia: “Aunque comprendí que grupos así eran necesarios, por entonces no quise integrarme en ninguno de ellos. Distaba de la libertad espiritual de sus miembros”, admite (83). Son estos momentos queer, estas grietas que rompen con la negatividad del cruising en Todos los parques no son un paraíso, los que permiten una lectura a contrapelo de la autobiografía, y los que matizan la catalogación de la novela, por parte de Ellis, como una “biografía gay”, en contraste con las autobiografías queer, que buscan “destabilize all sexual and gender identities by allowing them to free-flote across the hetero/homo and masculine/feminine binary divides” (1997: 14). Podría decirse que, en estos momentos de Todos los parques no son un paraíso, Roig, probablemente sin darse cuenta, intuye, en una situación de exilio y de precariedad, el potencial subversivo de la comunidad gay.
Es por eso por lo que ni Todos los parques no son un paraíso ni la figura de Antonio Roig acaban de encajar dentro de la comunidad LGBTI española, sumida, desde el advenimiento de la democracia, en un avance hacia el matrimonio igualitario y la adopción. En “El pulidor de adoquines”, un breve texto publicado en 2003, el exsacerdote se lamenta por haber caído en el olvido de la comunidad homosexual. Pese a que en 2002 la editorial gay-lésbica Egales reeditó Todos los parques no son un paraíso, el autor ha quedado atrás en una historia que, se lamenta, ha olvidado a todos aquellos quienes lucharon por pasar “de las palizas al arroz en la puerta de los juzgados” (2007: 26).
La autobiografía de Roig se mueve en una suerte de tierra de nadie repleta de contradicciones: por un lado, formula un Edipo tan extremo que acaba por devenir casi paródico; por otro, se somete a un tipo de deseo que abomina —el que se vertebra a través del cruising— pero que le permite generar un tipo de sociabilidad que supla la precariedad de un ser en un triple exilio: exilio de la iglesia, exilio de la patria, exilio de la norma. Quizá el gran mérito de Roig fue crear, aún sin saberlo, un texto cuyas contradicciones no le permiten un encaje en el canon gay, pero que, sin embargo, intuye, por momentos, un discurso que la incipiente comunidad gay española de la transición no estaba, probablemente, preparada para asumir.
Isaías FANLO
Fuentes primarias
ROIG ROSELLÓ, Antonio (1977), Todos los parques no son un paraíso, Barcelona: Planeta.
— (1978), Variaciones sobre un tema de Orestes, Barcelona: Planeta.
— (1979), Vidente en rebeldía: un proceso en la Iglesia, Barcelona: Planeta.
— (2002), Todos los parques no son un paraíso, Barcelona-Madrid: Egales.
— (2007), “El pulidor de adoquines”, Primera plana: ética y activismo. La construcción de una cultura queer en España, ed. Juan Antonio Herrero Brasas, Barcelona-Madrid: Egales, pp. 22-30.
Bibliografía
ELLIS, Robert Richmond (1997), “Antonio Roig: In the Confessional Mode”, The Hispanic Homograph: Gay Self-Representation in Contemporary Spanish Autobiography, Urbana: University of Illinois, pp. 27-39.
EPPS, Brad (2008), “Retos, riesgos, pautas y promesas de la teoría queer”, Revista Iberoamericana, LXXIV, 225, pp. 897-920.
VILASECA, David (2006), “Of Rats and Men: The Homosexual’s Becoming-Animal in Antonio Roig’s Autobiographical Writing”, Hispanic Research Journal, 7.2, pp. 127-141.
Cómo citar este trabajo
FANLO, Isaías (2022), “Antonio Roig Roselló”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.