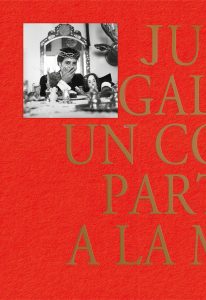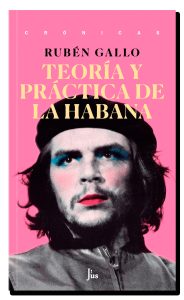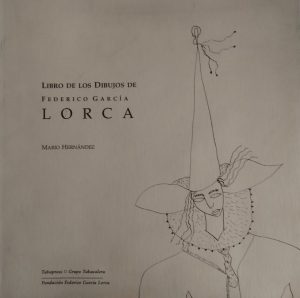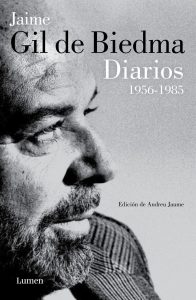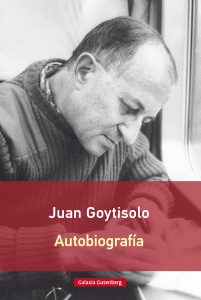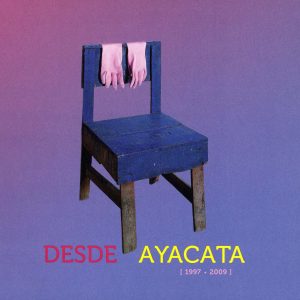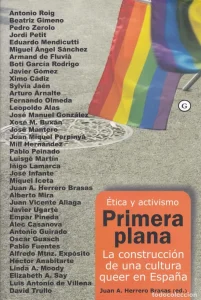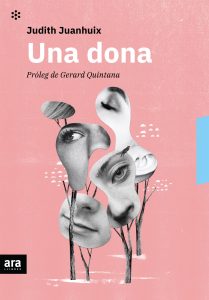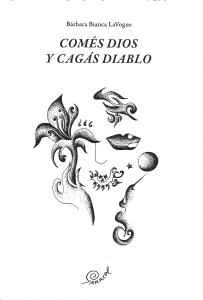Julio Galán
Sobre Julio Galán (Múzquiz, Coahuila, 1959-Zacatecas, 2006) se ha escrito muy poco; aun cuando contamos con varias publicaciones magníficas sobre su persona excéntrica y obra genial, no es más que una pequeña parte de todo lo que existe por documentar de este gran artista mexicano. La mayoría de sus piezas son autorretratos, pero él nunca es el mismo: se transforma, se disfraza, se viste y desviste según el flujo de narraciones visuales sucede en su mente. Es niño eterno, adulto homosexual, muñeco atormentado y el hombre que vive; existe en medio de una aparente gran desolación, de una gran melancolía. ¿Cuál es el origen de esa desolación melancólica? Para este fin se propone abordar una de sus pinturas.
Rubén Gallo
El académico Rubén Gallo (México, 1969) presentó en 2017 un sorprendente relato titulado Teoría y práctica de La Habana. Esto resultaba excepcional, pues anteriormente nos había ofrecido toda una serie de títulos atractivos y originales sobre temas principalmente mexicanos, a pesar de vivir, estudiar y trabajar desde su juventud en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Heterodoxos mexicanos: una antología dialogada, con Ignacio Padilla (2006), Freud en México. Historia de un delirio (2013), Las artes de la ciudad. Ensayos sobre la cultura visual de la capital (2010) o Los latinoamericanos de Proust (2016). Pero en Teoría y práctica de La Habana dio a la imprenta otro tipo de texto ya no ensayístico, sino autorreferencial acerca de un semestre que pasó adscrito a la Universidad de La Habana, en el contexto del descongelamiento de las relaciones bilaterales entre la nación caribeña y los Estados Unidos.
Andy Gamboa Arguedas
Andy Gamboa Arguedas nació en Costa Rica, el 10 de setiembre de 1979. Es actor, dramaturgo y director escénico, dedicado a la investigación performativa y la docencia. Su trabajo se ha consolidado tanto en el ámbito nacional como internacional, posicionándolo como una figura relevante en las artes escénicas de Centroamérica. Gamboa se formó en el Taller Nacional de Teatro (TNT) de Costa Rica, institución donde adquirió bases en actuación y montaje teatral, de la cual se egresó en el año 2000.
Federico García Lorca
De forma paralela a su extraordinaria producción literaria, la exploración de la obra gráfica realizada por Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, 1898-Camino de Víznar a Alfacar, Granada, 1936), en la que se concentra esta semblanza, se vislumbra cada vez más como una forma especialmente fructífera de acercamiento al yo poético y vital del autor. En 1927 el propio Lorca calificó el dibujo como esa “llave mágica” que nos permite comprender mejor el alma de las cosas en el mundo. Así se lo explicaba al crítico catalán Sebastiá Gasch con motivo de la exposición de dibujos que realizó en las galerías Dalmau ese mismo año. En esa misma misiva añadía: “Yo titularía estos dibujos que recibirás como Dibujos humanísimos. Porque casi todos van a dar con su flechita en el corazón”, apuntando que afloraban de forma sincera sus intrincados laberintos emocionales y vitales.
Jaime Gil de Biedma
En 2015, la editorial Lumen publicó, por fin, los diarios íntegros de Jaime Gil de Biedma (1929-1990), complementando así la correspondencia que la misma editorial había publicado cinco años antes. Habían pasado veinticinco años del fallecimiento del escritor, a consecuencia del sida, poco después de cumplir sesenta años. Los números, aquí, tienen su importancia. El actor Josep Madern, pareja y heredero de Jaime Gil de Biedma, había tomado la decisión de mantener los diarios del poeta inéditos por un tiempo prudencial: “Sobre los diarios y las cosas personales e íntimas creo que se debe dar tiempo para que se calme la cuestión de la homosexualidad y del sida. Es mejor dejar pasar el tiempo y hablar después”, había llegado a afirmar, según el diario El País. Tras el fallecimiento de Madern, en 1994 y como resultado, también, del sida, la agencia literaria Carmen Balcells mantuvo la custodia de los diarios hasta que se consideró oportuno publicarlos, un cuarto de siglo después de la muerte de Jaime Gil de Biedma —parafraseando el título de uno de los Poemas póstumos, obra mayúscula y crepuscular, en la que el poeta tomó la decisión de “matar” a su alter ego poético.
Juan Goytisolo
Nacido en el seno de una familia de la burguesía catalana, Juan Goytisolo (1931-2017) fue uno de los más importantes narradores y ensayistas de la Generación del 50, los llamados “niños de la guerra”. Perdió a su madre con siete años durante un bombardeo en Barcelona, desgracia que lo marcaría profundamente a él y a su familia, de la que formaban parte sus hermanos, los también escritores José Agustín y Luis Goytisolo. Desde una edad temprana manifestó su vocación por la literatura, interés que compartía con algunos antepasados maternos, así como un progresivo distanciamiento de los valores propios del franquismo y su clase social, encarnados por la rama paterna. Esta situación llevó a Goytisolo a abrazar la doctrina marxista, a posicionarse del lado del Partido Comunista y a vivir con fervor la Revolución Cubana. En 1956, tras publicar sus primeras novelas, Juegos de manos (1954) y Duelo en el paraíso (1955), se exilió en París, donde previamente había establecido contacto con la editorial Gallimard. Allí conoció a la que sería su esposa, Monique Lange, que por aquel entonces trabajaba en la editorial, y, entre otros muchos escritores e intelectuales, a Jean Genet, siendo dos de las personas que más marcarían su vida.
Juan Hidalgo
La obra de Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927 – Ayacata, Gran Canaria, 2018) tiene una doble dimensión: la producción artística individual iniciada en los años cincuenta y el trabajo en equipo que llevó a cabo con el grupo Zaj desde 1964, junto a Ramón Barce, Walter Marchetti, Esther Ferrer y José Luis Castillejo. Su concepción de la creatividad se apoya en distintas disciplinas: la música, la performance, la fotografía, la escultura-instalación y la poesía. Esta dimensión multidisciplinar se fue afianzando con el paso del tiempo en contacto con las neovanguardias europeas y estadounidense. En ese sentido, los viajes fueron determinantes para conocer a creadores como el italiano Walter Marchetti, el americano John Cage y el francés Pierre Schaeffer. En 1961, la presentación de su obra Ukanga en Tokio, en un festival de música experimental, le permitió explorar las peculiaridades del japonés y del chino, una sensibilidad oriental que dejaría huella en obras posteriores.
Miquel Iceta
“Los armarios hay que quemarlos para que nadie pueda volver a ellos y sobre todo para que nadie se vea obligado a estar en ellos”. Con estas palabras, en 2017, respondía Miquel Iceta Llorens (Barcelona, 1960) a una periodista que comentó en una rueda de prensa que un amigo suyo homosexual sentía “ganas de volver al armario” (Nieto, 2017) debido al aumento de las agresiones homofóbicas registradas en España a lo largo de ese año. Dedicado a la política desde 1977, ha ejercido numerosas responsabilidades (concejal, diputado en el Congreso y en el Parlament de Cataluña,…). Fue Secretario General del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) entre 2014 y 2021 y elegido su Presidente en 2021. Entre 2021 y 2023 ha sido Ministro de Política Territorial y Función Pública, así como de Cultura y Deportes.
Judith Juanhuix
Bajo el título en apariencia genérico Una dona (en castellano, Una mujer) se esconde un libro singular y pionero en la narrativa catalana. Un libro que rompe con una serie de prejuicios y de barreras vigentes hasta ahora. Por un lado, las memorias de Judith Juanhuix (Girona, 1971) constituyen el primer testimonio autobiográfico de una mujer trans escrito en catalán. A mi juicio, esto puede resultar extremadamente pertinente en un volumen que propone a sus lectores una exploración de los confines del léxico. ¿Hasta qué punto nuestra identidad está delimitada por el lenguaje? ¿De qué modo podemos desentumecer términos y marcas de género para ajustar las palabras a expresiones de género cambiantes como es el caso de las marcas trans y no binarias? Para Juanhuix, conocerse como mujer trans va de la mano a domesticar el lenguaje: a medida que la autobiografía avanza, la autora va explorando maneras de verse, de conocerse, de vehicular su identidad de género y su sexualidad, interrogando la precisión y la comodidad de términos como travesti, cross-dresser, transexual y trans, modelándolos, torciéndolos y ajustándolos, hasta encontrar la manera precisa de denominarse.
Bárbara Bianca LaVogue
Nacida en Haedo (provincia de Buenos Aires) en 1970, Bárbara Bianca LaVogue se trasladó a la Capital Federal en 1987, cuando tenía 18 años. Impulsada por Charlie Grilli, figura clave de la noche y la moda en el Buenos Aires de finales de los años 80 y comienzos de los 90, LaVogue se convirtió en una de las principales animadoras de los circuitos underground, en los cuales desempeñó las más diversas actividades, desde artista plástica a performer o coreógrafa; fue incluso couch de modelos célebres de la época, a quienes enseñaba a desfilar. Deliberadamente opuesta a la idea de llevar una vida convencional, LaVogue circuló por incontables fiestas y lugares de residencia, en una trayectoria marcada por la intensidad. En palabras de Diego Trerotola (2022: s.p.):